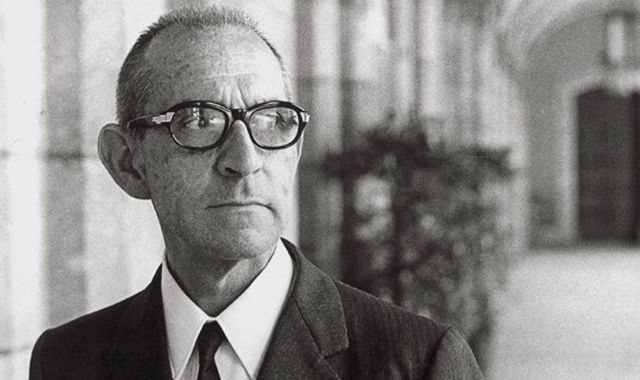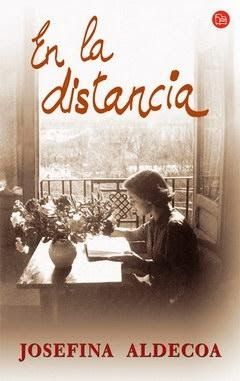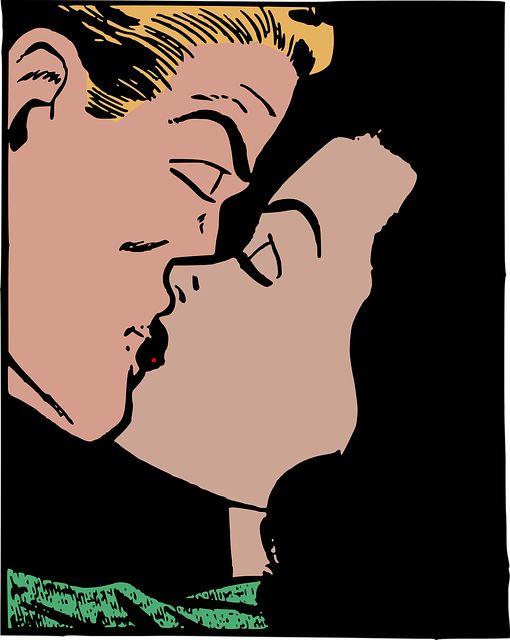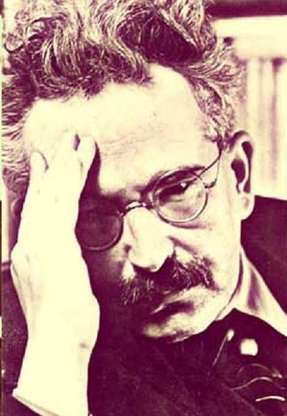Un profesor de traducción, traductor él mismo, repetía cada tanto que la mejor definición de la traducción correspondía a la frase de Elizabeth Bishop (que, por demás, no se refería a la traducción): “the art of losing”, el arte de la pérdida. El sentimiento no es precisamente original: ya Joachim du Bellay, en el S. XVI, desaconsejaba la traducción de poesía y argumentaba que la “energía” o “genio” que constituye la poesía no pueden expresarse en otra lengua que no sea la original. Más recientemente tenemos a Robert Frost, quien definió la poesía como aquello que, en prosa o en verso, se pierde en la traducción. El discurso de la pérdida, como vamos a llamarlo, tiene una historia frondosa, y no es necesario multiplicar los ejemplos estérilmente.
Un profesor de traducción, traductor él mismo, repetía cada tanto que la mejor definición de la traducción correspondía a la frase de Elizabeth Bishop (que, por demás, no se refería a la traducción): “the art of losing”, el arte de la pérdida. El sentimiento no es precisamente original: ya Joachim du Bellay, en el S. XVI, desaconsejaba la traducción de poesía y argumentaba que la “energía” o “genio” que constituye la poesía no pueden expresarse en otra lengua que no sea la original. Más recientemente tenemos a Robert Frost, quien definió la poesía como aquello que, en prosa o en verso, se pierde en la traducción. El discurso de la pérdida, como vamos a llamarlo, tiene una historia frondosa, y no es necesario multiplicar los ejemplos estérilmente.
Una primera respuesta a esta postura es la que adopta George Steiner: las objeciones contra la traducción de poesía son objeciones contra la posibilidad misma de la traducción, por trivial que sea el caso. La palabra pan no tiene las mismas connotaciones que bread, y no hace falta que aparezca en un verso para plantear que la porción de realidad que recorta una no se corresponde exactamente con la otra. Un universo en el que las traducciones fueran perfectas sería el universo anterior a Babel: es decir, un universo donde no harían falta, porque todos hablarían la misma lengua. Para Steiner, para mí, ese universo es mucho más pobre que el que tenemos.
Steiner, sin embargo, no está tan lejos del discurso de la pérdida. Aunque disiente de aquellos que, como Nabokov, rechazan de plano la traducción poética, para él las traducciones tienen valor a pesar de lo que se pierde, e incluso sus falencias pueden tener virtudes. El acto de traducir, al ponernos frente a frente con las carencias de nuestra lengua, ofrece intuiciones inesperadas, y pocas lecturas críticas van tan hondo como una traducción, más allá de cuán exitosa sea. Para Steiner esta defensa es suficiente; a mi gusto, se queda corta. Para mí, la traducción es pura ganancia.
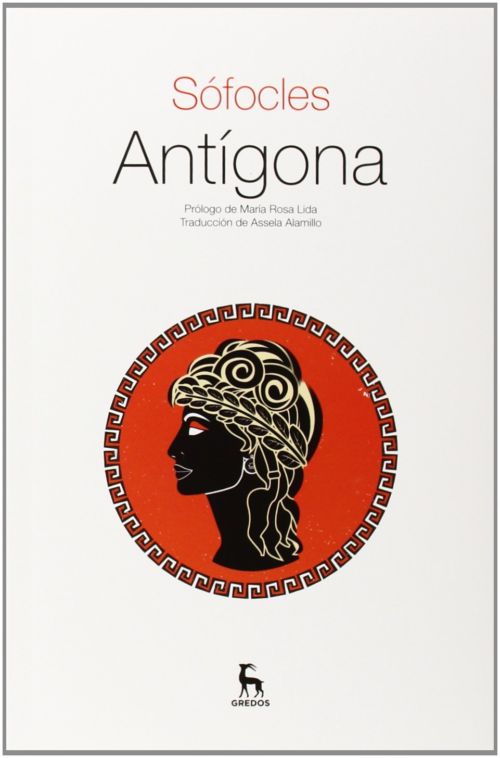 La Odisea, para Borges, gracias a su oportuno desconocimiento del griego, era “una librería internacional de obras en prosa y verso, desde los pareados de Chapman hasta la Authorized Version de Andrew Lang o el drama clásico francés de Bérard o la saga vigorosa de Morris o la irónica novela burguesa de Samuel Butler”. Afirmo aún más: este placer no depende del desconocimiento del griego, sino de reconocer que la Odisea no dejó de existir en griego porque Chapman y los demás la hayan traducido al inglés. La Odisea en griego sigue ahí, dispuesta a ser leída por cualquiera que conozca el idioma; ninguno de sus traductores la hizo desaparecer. Lo único que hicieron fue darle, cada uno de ellos, un nuevo poema a la lengua inglesa, una nueva riqueza (o una pequeña pobreza, que en nada resta) a esa tradición. No hay pérdida alguna, sino pura ganancia.
La Odisea, para Borges, gracias a su oportuno desconocimiento del griego, era “una librería internacional de obras en prosa y verso, desde los pareados de Chapman hasta la Authorized Version de Andrew Lang o el drama clásico francés de Bérard o la saga vigorosa de Morris o la irónica novela burguesa de Samuel Butler”. Afirmo aún más: este placer no depende del desconocimiento del griego, sino de reconocer que la Odisea no dejó de existir en griego porque Chapman y los demás la hayan traducido al inglés. La Odisea en griego sigue ahí, dispuesta a ser leída por cualquiera que conozca el idioma; ninguno de sus traductores la hizo desaparecer. Lo único que hicieron fue darle, cada uno de ellos, un nuevo poema a la lengua inglesa, una nueva riqueza (o una pequeña pobreza, que en nada resta) a esa tradición. No hay pérdida alguna, sino pura ganancia.
Ya que no son muchos los que hoy día leen griego clásico, doy un ejemplo más cercano: los sonetos de Shakespeare. Haberlos leído y disfrutado en inglés no me impide acercarme a (y disfrutar de) las versiones de Mujica Láinez, William Ospina, Pablo Ingberg o Miguel Ángel Montezanti, quien incluso tuvo el arrojo de traducirlos dos veces. Los sonetos de Shakespeare, originalmente escritos en inglés, no preceden a su realización lingüística: no existen en una especie de reino platónico donde los poemas esperan a ser encarnados. Resulta evidente que antes de ser escritos no existían; debiera ser igualmente evidente que antes de ser traducidos tampoco existían en castellano. Ahora, gracias a estas múltiples traducciones, tenemos no una serie sino toda una biblioteca de sonetos shakespeareanos, similares pero distintos. De nuevo: no hay pérdida alguna, sino pura ganancia.
Incluso suponiendo que las obras “preexisten”, de alguna manera misteriosa, a su creación efectiva, la traducción no pierde un ápice de su valor. Imaginemos las lenguas como planetas con superficies distintas pero aproximadamente las mismas riquezas escondidas bajo tierra. Debido a la topografía diversa, los habitantes de un planeta logran excavar ciertas cosas antes que otros: la Odisea nace en griego, los sonetos de Shakespeare en inglés, Trilce en castellano. Pero, como las riquezas son similares, los habitantes de otros planetas pueden buscar en la región equivalente algo parecido (como si una tradición literaria extranjera fuera un mapa de posibilidades no realizadas en la lengua propia). Capaz tienen que excavar diez kilómetros y no uno, porque la topografía (la fonética, la sintaxis, la tradición retórica) no es la misma, pero en ese esfuerzo también se produce literatura. En el primer planeta, mientras tanto, la obra original sigue existiendo, renovada además por el proceso de traducción: lo que Goethe llama el rejuvenecimiento, y Walter Benjamin la sobrevida de la obra. Repito, ¿dónde está la pérdida?
Este discurso lacrimoso, con sus ostentosos lamentos sobre la intraducibilidad de la poesía, a menudo se presenta como una defensa de la materialidad del poema, de la peculiar (e irrepetible) unión de “sonido” y “sentido” que se manifiesta en todo gran poema. Al contrario: el discurso de la pérdida está íntimamente ligado con el de la intangibilidad de la poesía, la idea de que lo “esencial” en ella es algo indefinible o inefable, y por lo tanto lo que en realidad hace es desmaterializar el poema. La frase de Frost apunta en ese sentido: en su perspectiva la poesía no es un género textual sino un hálito misterioso que puede encontrarse tanto en unos versos como en un pasaje de prosa, y no es traducible precisamente porque escapa a toda definición.
Quién va a la materialidad verdadera del poema siempre encuentra traducciones posibles. Antoine Berman da un ejemplo particularmente feliz en su análisis de la versión de Antígona que hizo Friedrich Hölderlin. En el verso 21, Ismene le dice a Antígona:
τί δ᾽ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ᾽ ἔπος.
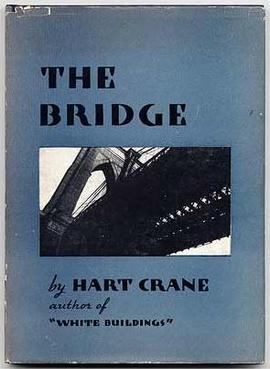 La clave está en el verbo καλχαίνω, que originalmente significaba teñir o empurpurecer, y más adelante pasó a significar ensombrecer o (en el grado máximo de abstracción) preocupar. “¿Qué ocurre? Es evidente que estas meditando alguna resolución”, traduce Assela Alamillo para Gredos. La traducción es “correcta” en lo que se refiere al “sentido” más lato, pero en la paráfrasis se pierden la plasticidad de la palabra y sus resonancias arcaicas. Es por eso que, según Berman, Friedrich Hölderlin en su versión decide mantener el sentido etimológico y traduce lo que en castellano sería: “¿Qué haces? Pareces teñir una roja palabra”. La frase sin duda es extraña, pero le da al verso una violencia y una resonancia mítica que “meditar alguna resolución” no alcanza. Lo que me interesa destacar es que, ante un desafío planteado por el texto, la reflexión sobre lo material de la lengua puede ser no una barrera que obture toda solución, como pretende el discurso de la pérdida, sino el germen de una mejor traducción.
La clave está en el verbo καλχαίνω, que originalmente significaba teñir o empurpurecer, y más adelante pasó a significar ensombrecer o (en el grado máximo de abstracción) preocupar. “¿Qué ocurre? Es evidente que estas meditando alguna resolución”, traduce Assela Alamillo para Gredos. La traducción es “correcta” en lo que se refiere al “sentido” más lato, pero en la paráfrasis se pierden la plasticidad de la palabra y sus resonancias arcaicas. Es por eso que, según Berman, Friedrich Hölderlin en su versión decide mantener el sentido etimológico y traduce lo que en castellano sería: “¿Qué haces? Pareces teñir una roja palabra”. La frase sin duda es extraña, pero le da al verso una violencia y una resonancia mítica que “meditar alguna resolución” no alcanza. Lo que me interesa destacar es que, ante un desafío planteado por el texto, la reflexión sobre lo material de la lengua puede ser no una barrera que obture toda solución, como pretende el discurso de la pérdida, sino el germen de una mejor traducción.
Doy otro ejemplo. Si ante los versos de Hart Crane “Into thy steep savannahs, burning blue / Utter to loneliness the sail is true.” (“Ave María”, en The Bridge), afirmamos que una traducción por el sentido (la de Rolando Costa Picazo, por ejemplo: “hacia vuestras empinadas sabanas, del azul ardiente / proclamad ante la soledad que la vela es la verdad”) no funciona del todo porque deja de lado la rima de blue y true (el efecto sonoro, sus connotaciones semánticas), así como toda noción de ritmo, podemos postular una traducción alternativa que preserve estos elementos (por ejemplo, “en tus pampas escarpadas, ardiendo de azur, / decid a las soledades que la vela es virtud”). En otras palabras, se trata de un problema concreto, que admite una serie de soluciones mejores o peores. Si apelamos a lo “intangible”, en cambio, y afirmamos que la traducción fracasa porque no llega a la esencia del poema, o porque no mantiene la sonoridad general del inglés (y no una aliteración o rima concreta, que pueden ser reproducidas), el poema se vuelve efectivamente intraducible, al precio de olvidar toda su materialidad. Al precio, además, de olvidar que ese poema no existe en castellano antes de ser traducido.
Para cualquiera que haya sentido el goce de la traducción, que haya comprobado con asombro que un gran verso haya inspirado otro gran verso en una lengua distinta, o que haya, en el curso de una noche de esfuerzos, arribado a lo que siente como una milagrosa confluencia entre dos lenguas, el discurso de la pérdida debiera ser inaceptable. Esconde, bajo un disfraz apologético, una postura antipoética y reaccionaria. Con la excusa de defender el “genio” de la poesía, le niega a ese genio la facultad de superar, aunque sea parcialmente, la división babélica de las lenguas. Frente a semejante negatividad, no basta simplemente con afirmar que es necesaria, o que se trata del mal menor frente a la incomunicación absoluta que supondría no traducir: hay que defender la traducción como la máquina de producir poesía que verdaderamente es. Limitar una obra a su lengua de origen, como si se tratara de un espécimen frágil que hay que preservar en una vidriera herméticamente sellada, equivale a castrar a un semental por temor a que alguno de sus potrillos salga rengo. Ningún ser vivo (y todo poema genuino lo es) puede ser confinado en una jaula.
Nota: La publicación de este artículo se comparte con la revista chilena Letras 25