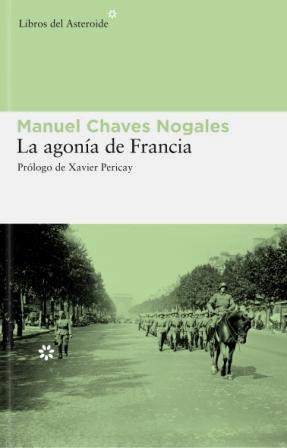En estas fechas tan de verano, tan propicias para festivales de todo tipo, pelo y pelaje, dos jovencitas se conocen a través de la historia literaria de cada una de ellas.
En estas fechas tan de verano, tan propicias para festivales de todo tipo, pelo y pelaje, dos jovencitas se conocen a través de la historia literaria de cada una de ellas.
Quizá al final decidan compartir festejos estivales e invitar a un tercero.
Una ficción fantasiosa que podría haber sido real…fábulas de ayer y de hoy. Aunque tres son multitud, resulta más apasionante triangular esta historia. Comencemos.
En aquel bosque…
Si caperucita roja le hubiera espetado “¡¡miranfú!!”, “¡¡miranfú!!” al lobo feroz que la sorprendió en el bosque, seguro que el “émulo bípedo” habría echado a correr, habría puesto pies en polvorosa y se habría perdido por la intrincada espesura de la floresta amenazante.
Por cierto, ¿en algún momento del famoso y conocido cuento de hadas se dice la hora exacta del encuentro entre ambos? No recuerdo si el narrador omnisciente aporta pistas más o menos aproximadas de la franja horaria en que tiene lugar, ni la estación exacta, ni el día de la semana…quizá esas coordenadas temporales tan específicas resulten irrelevantes y pueda que distraigan de la anécdota esencial.
Conviene revisar los parámetros de la cosmogonía temporal, es decir, el tiempo fluye, aseguran, ¿poseemos el tiempo?, o ¿solo son relojes los que miden el devenir?
Digresiones al margen y sin derivar por otros derroteros ni alejarnos del eje principal trazado en este artículo, soy de la opinión de que la caperucita de Perrault (1628- 1703) cuentista -de acuerdo, sin desvaríos semánticos de la polisemia (a veces peyorativa) de dicho calificativo-, narrador de relatos infantiles -¿seguro?, ¿realmente destinados a los más diminutos?- , escritor –en definitiva- y francés, hábil en atemperar o recrudecer historias orales en páginas inefables, esa caperucita suya y la posterior de los Grimm (Jacob y Wilhelm) alemanes de origen, eruditos, filólogos, kulturetas en la transición del siglo XVIII a la centuria decimonónica, compiladores de cuentos, pues bien, tanto Le petit chaperon rouge como Rotkäppchen, ni una ni otra insisto, tuvieron los arrestos suficientes ni la reflexión: l’esprit de l’escalier, para centrarse y reaccionar a tiempo.
Me la imagino canturreando, bamboleando la cestita de mimbre y a su bola, sin atisbar el ojo avizor que la seguía y la perseguía: un licántropo –no sé si amigo de esos famosos vamps seriados y crepusculares- que agazapado y saltimbanqui de árbol en árbol, esperaba su momento estelar: ¡¡zas!!, todo un ejemplo de exhibicionismo; histrión y pérfido: susto morrocotudo, o quizá no tanto, para hacer temblar a esa caperuza roja; interesante el color: nada de azul celeste o verde loro, marrón café, amarillo pollo…¡¡encarnado!!, poco revolucionario para el talante ingenuo de quien lo lucía.
Allá en Nueva York…
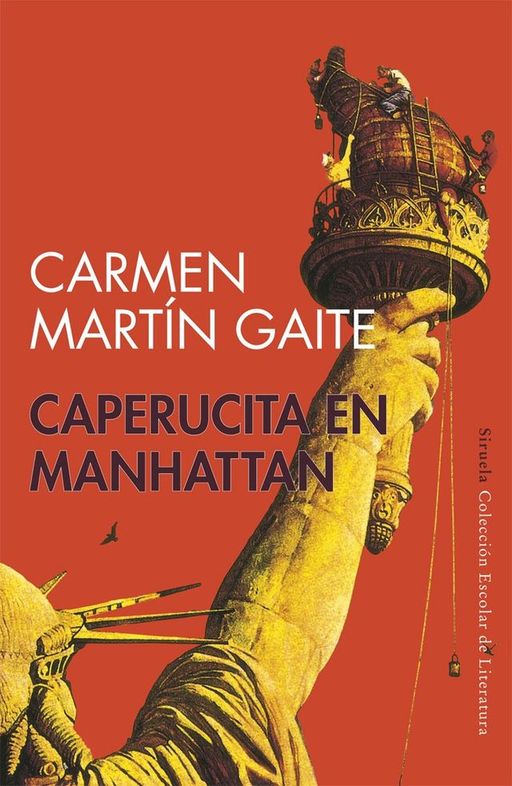 Sara Allen no lo habría dudado. De haber paseado juntas, otro gallo habría cantado. Y digo bien, cantar y no aullar, más propio de lobos. Seguro que irían a dos bandas, charlando y vigilantes, tranquilas pero atentas.
Sara Allen no lo habría dudado. De haber paseado juntas, otro gallo habría cantado. Y digo bien, cantar y no aullar, más propio de lobos. Seguro que irían a dos bandas, charlando y vigilantes, tranquilas pero atentas.
Desconozco si tienen concomitancias Central Park y ese bosque casi animado, vibrante y sombrío, con fauna y flora sin peligro de extinción, sin microplásticos ni colillas mal apagadas, pero estoy segura de que Míster Woolf le habría dado una colleja a ese ancestro suyo, con voz ronca e intenciones aviesas: “¡¡atontaó!!, ¿con quién te crees que te la estás jugando? Ponte al día, animal”.
Asustar a la niña para luego comerse a la anciana encamada no es de recibo ni antes ni ahora, y luego el cazador, y los dos tiros al aire y la rajada de abdomen lobezno y la anciana saltando de las tripas como si se tratara de una ballena que escupe por el techo algo molesto a toda presión acuífera, y recosido con puntos de sutura el relleno pétreo, hala al río con el primate…o tal vez fuera ese detalle en el cuento de los siete cabritillos. ¡¡Qué curiosa es la memoria!! Y qué fácil se superponen las líneas, se mezclan las historias y se confunden los recuerdos párvulos. Todos coinciden en una figura malvada, tóxica: mamífero carnívoro, azote de los rebaños y de Pedro… (otra lapsus en la cuentística).
Un canis lupus, machirulo y trasnochado, con tufo a rancio al que le habría venido bien viajar y conocer mundo, otros mundos.
Y llegar a la manzana, allende los mares, cruzar el océano desde el viejo continente (¿o el más viejo es África y seguimos miopes hasta ahora?)…saludar a la majestuosa Libertad, y descansar en Battery Park, engullendo unos pretzel y observando a las ardillas subir y bajar por los troncos de los árboles, escuchar a los raperos negros y bailar breakdance con el loro a todo volumen. (Todo ello tan genuinamente americano).
Esas famosas décadas de los ochenta y de los noventa. Carmen Martín Gaite no se lo pensó y durante su estancia en Estados Unidos pergeñó una caperucita libertaria, libérrima diría yo. Sin melindres, decidida a salir de ese Brooklyn en el que vivía y acercarse al nudo gordiano de su ilusión, Manhattan. Paseando todas las semanas por Central Park.
La cestita y las viandas para la abuelita…
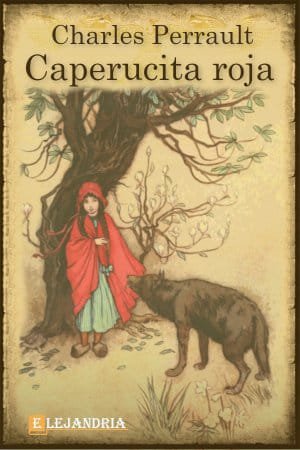 Las respectivas abuelas de las susodichas caperucitas, tenían también lo suyo: la clásica, medio enferma, solitaria y sola en una casita al final del bosque, débil y con poco ánimo, esperando los alimentos que su nieta, -siempre de rojo incontestable-, le llevaba en la cesta.
Las respectivas abuelas de las susodichas caperucitas, tenían también lo suyo: la clásica, medio enferma, solitaria y sola en una casita al final del bosque, débil y con poco ánimo, esperando los alimentos que su nieta, -siempre de rojo incontestable-, le llevaba en la cesta.
La norteamericana, Gloria Star, su alias de “guerra” -de espectáculo-. Rebeca para la familia, actriz y cantante en sus mejores y felices años, con casa en Morningside y novio, -a su edad- se escandaliza su hija Vivien, amargada madre, según la percibe la pequeña caperucita, pero una auténtica chef especialista en tartas de fresa; vida llena de grisura frente a la rutilante, divertida e ilusionada de la artista ya ensombrecida por el paso de los años: la edad que no perdona, pero el espíritu de optimismo a raudales resulta contagioso para quienes la rodean.
Dos abuelas, dos lugares distintos, dos vidas diferentes, dos nietas…
En el fondo, el francés y los alemanes, sí se parecen a nuestra Carmen. Nuestra escritora quiere darles un repaso, los quiere poner frente al espejo vital del devenir humano.
Y de esta manera, observando el rostro que se refleja, afrontar el valor más preciado de toda persona; sin paliativos, la libertad, no esculpida ni tallada sino vivida y sentida. Ahí es donde radica el núcleo, lo mollar del contenido matérico de ambas historias.
El clasicismo y la actualidad unidos por un bastión inapelable más allá de la línea del reloj, con agujas o de arena.
Ese lobo festero…
 Me malicio que Manhattan, Nueva York, Brooklyn…, según el color del cristal con que se miran, provocan sentimientos convulsos y emociones trepidantes.
Me malicio que Manhattan, Nueva York, Brooklyn…, según el color del cristal con que se miran, provocan sentimientos convulsos y emociones trepidantes.
Se pueden admirar, odiar y desear; arrancan suspiros, ilusiones, tientan riesgos y evocan retos, posibilidades de vida y de muerte, intentos y logros.
La literatura está llena de ejemplos de ciudades epítomes y símbolos de progreso, de consecuciones personales, de fantasías y esperanzas…Nueva York atrae y fascina, repele también. Manhattan promete y seduce, traga y deglute.
Cada uno que se las componga como pueda o como le dejen: ahí están nuestras caperucitas, sus abuelitas y los lobos: en su cuadro correspondiente, en el contexto marcado, viéndolas venir. Sus autores, su autora…esos creadores tan creativos han soltado a los dramatis personae a que se busquen la vida, a pelear y a sobrevivir.
Cuánto hay de su intimidad, cuánto de sus vidas…la proyección en la literatura es lo que tiene: el lector no es capaz de adivinar el porcentaje propio que inunda la narración y el engaño que echa a volar para que otros lo recojan.
Ahí, Sara Allen, caperucita sin capucha, vive feliz soñando nuevos mundos; ni se imagina que hay un bosque, centenario, de hace siglos donde su “homóloga” conoció a un lobo ávido de …¿? Las interpretaciones y la intralectura de esa escena son tan variopintas como los ojos que recorren el libro; desde la pintura al cine, se suceden y no pocos los artistas que se hacen eco de la esencia medular que imagina a una inocente criatura al lado de un terrible peligro en figura de animal.
La caperucita neoyorquina, va en metro todas las semanas, vaya trajín el viaje para ver a su abuela a la que tanto quiere, y como se cansa del vaivén, decide sentarse y sin prisa en un banco de ese hermoso parque que a todos invita y a todo, o a casi todo, también.
Edgar anda cabizbajo y meditabundo con sus guantes de piel, sus zapatos lustrosos y casi al atardecer, interrumpe los pensamientos de Sara. Algo sorprendida, pero nada alarmada entabla una conversación con el lobo, Mr Woolf, elegante tipo de fino olfato, nariz de oro que pronto detecta el aroma delicioso de la tarta de fresa que reposa junto a la niña.
Sí, muchos lo atestiguan: en los Estado Unidos de América los sueños se pueden cumplir y lo más inédito surge, lo inesperado ocurre: la joven charla animadamente, con un lobo humano, que se ha podido “escapar” de Wall Street, hasta descubrir la tristeza que domina a su nuevo conocido, la inquietud que lo aqueja a pesar de tener todo tal y como se aprecia por su indumentaria.
Un hombre-lobo, lobo-hombre que toca el cielo con la punta de los dedos, no atina con la receta de la auténtica tarta de fresa que tanto ansía para culminar con éxito sus negocios de empresario. Real como la vida misma. Toda una fiesta para los sentidos.
Farfanías…palabras, palabras

La caperucita del cuento infantil casi no habla, farfulla, balbucea monosílabos y enuncia respuestas a la fiera para salir del paso: acción reacción podríamos definir el proceso conversacional que mantienen ambos actuantes.
Hasta los momentos finales de tensión va in crescendo: llega a su destino y comienza, recelosa ante la imagen de una abuela distinta y camuflada, a interpelar al lobo “senil” disfrazado: batería de preguntas simples, similares y simétricas; semeja una muñeca autómata, paralizada que sigue manteniendo su candidez. Los autores, maestros del misterio, han atrapado la atención del lector que asiste incómodo a la auténtica realidad escamoteada a la protagonista: expectación y asombro gracias a una técnica estilística de recursos tan simples como efectivos.
Sara Allen, la caperucita gringa, tiene un cuaderno en el que apunta todo lo que se le ocurre; y se le ocurren muchas cosas. Es una artista de las palabras porque su invención le procura intimidad y libertad, un secreto arcano conocida por ella para su propio disfrute.
Igual que las sentencias o refranes, los modismos y las frases lapidarias o las greguerías de Gómez de la Serna, las farfanías de nuestra Caperucita en Manhattan rinden homenaje a la imaginación fingida, conmueven por el poder personal e intransferible que otorgan a su autora y si el resto, por casualidad dan con ellas, las leen o las escuchan y no las entienden, no es problema de esa niña de 10 años que anhela traspasar las paredes de su casa y volar, cruzar puentes físicos y ficticios.
Al fin y al cabo se trata de palabras, parole parole que “melodiaba” la canción setentera; con los neologismos inventados por la caperucita del siglo pasado “amelva, tarindo maldor”, se podrían componer todo un poemario, hilvanar un romance, escribir cuentos y dialogar.
Expresan miedos y plasman afanes. Festejan y celebran la ausencia de límites, sin coto que cerque viajes, travesías…palabra cercana y palabra tranquilizadora; farfanías, férreos pilares de la comunicación sin sobresaltos. Toda una fiesta para dos caperucitas y un lobo.
“¡¡Miranfú, miranfú!!” les dice Carmen Martín Gaite a Perrault y los Grimm.