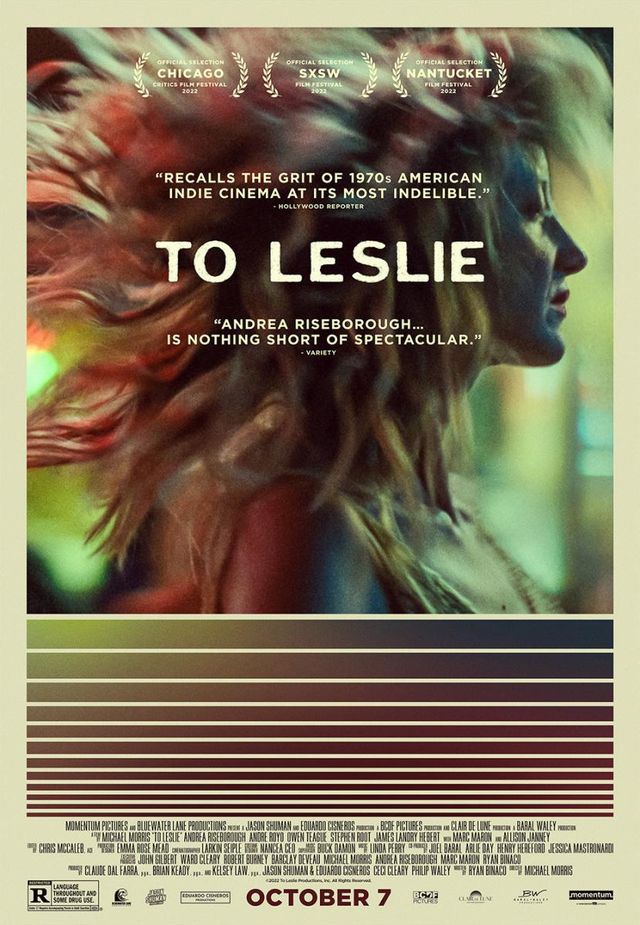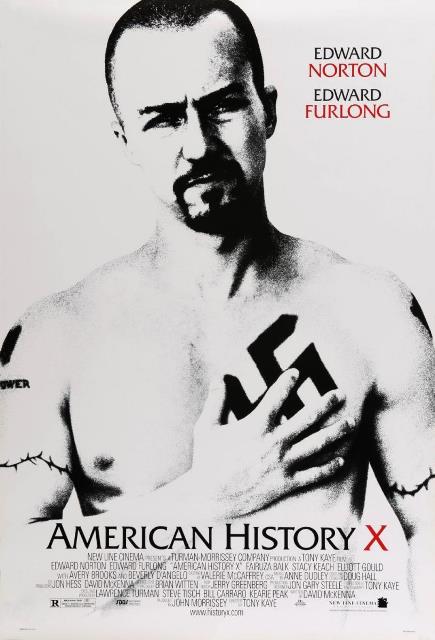Del libro al teatro al cine y… a la ópera
Fotografías: Javier del Real – Teatro Real
 No es habitual la representación en España de una ópera reciente norteamericana; tampoco que esta se base en un libro autobiográfico de una monja, la Hermana Helen Prejean, que derivó en un montaje teatral y una película –’Pena de muerte’ (1995) dirigida por Tim Robbins con Sean Penn y Susan Sarandon- y que ese argumento se convierta en una ópera de Jake Heggie (Palm Beach Florida, 1961) y del libretista Terrence McNally, estrenada en 2001 y que ha pasado por España en la producción de la Lyric Ópera de Chicago (escenario donde todavía no se ha visto). También es raro que esta obra esté rotando por escenarios de América del Norte y Europa hasta completar las 300 representaciones. La singularidad de ‘Dead Man Walking’ ha llevado a que para las seis funciones en el Teatro Real de Madrid se desplazara tanto la Hermana Helen, una monja incansable, rotunda, nada ambigua en su identidad y vocación, junto al compositor Jake Heggie, autor de más de 200 canciones; más el director escénico, Leonard Foglia, que por su cercanía al autor constituye una pieza esencial de este montaje. La ‘timidez’ con que el Real la programó con muy escasas representaciones tiene que ver con el inicial desinterés o la frialdad del espectador de las localidades más caras –no de las baratas- hacia esta obra de autor contemporáneo no muy conocido, ajeno a los grandes nombres del XX, y con una historia ‘profundamente americana’ en su identidad e ideografía, y repleta de elementos de esa cultura. Frente a cualquier reticencia de una parte del público más elitista, ‘Dead Man Walking’ –algo así como ‘Ahí va un hombre muerto’, tal y como se denomina a quienes van a ser ejecutados- ha provocado emociones, despertando sentimientos muy profundos, con los espectadores del Real puestos de pie, conmovidos por esta historia profundamente humana sobre el perdón, el amor y la compasión, incluso en los momentos más duros de la realidad, cuya representación no deja indiferente.
No es habitual la representación en España de una ópera reciente norteamericana; tampoco que esta se base en un libro autobiográfico de una monja, la Hermana Helen Prejean, que derivó en un montaje teatral y una película –’Pena de muerte’ (1995) dirigida por Tim Robbins con Sean Penn y Susan Sarandon- y que ese argumento se convierta en una ópera de Jake Heggie (Palm Beach Florida, 1961) y del libretista Terrence McNally, estrenada en 2001 y que ha pasado por España en la producción de la Lyric Ópera de Chicago (escenario donde todavía no se ha visto). También es raro que esta obra esté rotando por escenarios de América del Norte y Europa hasta completar las 300 representaciones. La singularidad de ‘Dead Man Walking’ ha llevado a que para las seis funciones en el Teatro Real de Madrid se desplazara tanto la Hermana Helen, una monja incansable, rotunda, nada ambigua en su identidad y vocación, junto al compositor Jake Heggie, autor de más de 200 canciones; más el director escénico, Leonard Foglia, que por su cercanía al autor constituye una pieza esencial de este montaje. La ‘timidez’ con que el Real la programó con muy escasas representaciones tiene que ver con el inicial desinterés o la frialdad del espectador de las localidades más caras –no de las baratas- hacia esta obra de autor contemporáneo no muy conocido, ajeno a los grandes nombres del XX, y con una historia ‘profundamente americana’ en su identidad e ideografía, y repleta de elementos de esa cultura. Frente a cualquier reticencia de una parte del público más elitista, ‘Dead Man Walking’ –algo así como ‘Ahí va un hombre muerto’, tal y como se denomina a quienes van a ser ejecutados- ha provocado emociones, despertando sentimientos muy profundos, con los espectadores del Real puestos de pie, conmovidos por esta historia profundamente humana sobre el perdón, el amor y la compasión, incluso en los momentos más duros de la realidad, cuya representación no deja indiferente.
 La monja Prejean proviene de una familia de la alta burguesía de Luisiana, del sur profundo, donde según sus palabras ‘donde lo natural era ver como las personas de color eran los criados y los servidores’. La Madre Helen decidió ‘salir de la zona de confort’, entendiendo que ‘Cristo exigía un compromiso hacia los más débiles y a favor de los derechos humanos, sin conformarse con la rutina de la práctica religiosa en un convento’. En los años 80 supo de la vida de los condenados en el ‘corredor de la muerte’ que esperan su ejecución, llegando a cartearse con uno de ellos, Joseph de Rocher, a punto de ser ajusticiado por el asesinato de dos jóvenes. Prejean asistió al convicto hasta su ejecución, llegando a entablar una singular relación de amistad, de la que surgió un primer libro autobiográfico, al que han seguido otros posteriormente en los que relata sus experiencias a lo largo de los más variados lugares para denuncia la pena capital. Gracias a ese libro y a sus sucesivas adaptaciones al teatro, al cine y a la ópera, ha ido incorporando personas a su campaña permanente, en un país como Norteamérica donde se sigue aplicando a diferencia de la UE. La monja piensa que ‘Estados Unidos es una sociedad más violenta que la europea’; y se muestra muy crítica contra Donald Trump del que dice que ‘es incapaz de completar una frase entera bien dicha’, y denuncia el discurso de la violencia presente en la vida cotidiana, ‘donde hasta dinero de Rusia apoya a la Asociación Nacional del Rifle’.
La monja Prejean proviene de una familia de la alta burguesía de Luisiana, del sur profundo, donde según sus palabras ‘donde lo natural era ver como las personas de color eran los criados y los servidores’. La Madre Helen decidió ‘salir de la zona de confort’, entendiendo que ‘Cristo exigía un compromiso hacia los más débiles y a favor de los derechos humanos, sin conformarse con la rutina de la práctica religiosa en un convento’. En los años 80 supo de la vida de los condenados en el ‘corredor de la muerte’ que esperan su ejecución, llegando a cartearse con uno de ellos, Joseph de Rocher, a punto de ser ajusticiado por el asesinato de dos jóvenes. Prejean asistió al convicto hasta su ejecución, llegando a entablar una singular relación de amistad, de la que surgió un primer libro autobiográfico, al que han seguido otros posteriormente en los que relata sus experiencias a lo largo de los más variados lugares para denuncia la pena capital. Gracias a ese libro y a sus sucesivas adaptaciones al teatro, al cine y a la ópera, ha ido incorporando personas a su campaña permanente, en un país como Norteamérica donde se sigue aplicando a diferencia de la UE. La monja piensa que ‘Estados Unidos es una sociedad más violenta que la europea’; y se muestra muy crítica contra Donald Trump del que dice que ‘es incapaz de completar una frase entera bien dicha’, y denuncia el discurso de la violencia presente en la vida cotidiana, ‘donde hasta dinero de Rusia apoya a la Asociación Nacional del Rifle’.
Más allá de la intención finalista de la función, ‘Dead Man…’ es un texto formidable, con unos diálogos esplendidos por su certeza y su agudeza en los líricos cantados de una expresividad que llega a colocar los sentimientos a flor de piel. Y en paralelo, debe destacarse la partitura musical, donde hay ecos muy diversos, desde el ‘góspel’ al ‘pop’, pasando por un sinfonismo heredero de Leonard Berstein – camino de ser la obra musical norteamericana más representada tras ‘West Side Story’-, cargado de fuerza dramática, con unos subrayados que no extrañan al espectador ni rompen la intensidad de la función. No hay ‘puentes musicales’, ni bajonazos de intensidad en la partitura, ni momentos ‘reducidos’ de tonalidad. Por el contrario, la partitura fluye con naturalidad y el ritmo de la historia es vertiginoso, con un tiempo dramático sostenido tanto en la música como en los líricos.
 Quizás sorprenda, para bien, la habilidad como esta obra ‘inequívocamente americana’ integra elementos de esa cultura, y no solo desde el punto de vista plástico o icónico. En su arranque dos jóvenes completamente desnudos que viven su intimidad en una noche dentro de un descapotable son asesinados por un hombre que sale de un bar cegado por las pasiones. La imagen de las víctimas volverá más tarde como un ‘flash back’ recurrente a la mente del condenado, sin que se explicite un complejo de culpa difuminado en el contexto. Después del espléndido coro de niños donde está presente el ‘góspel’ y el sur – con la voz de Measha Brueggergosman (Hermana Rose) una soprano canadiense de esas voces de las que se puede decir que ‘puede cantar todo’- la monja Helen conductora de la historia se adentra en lo que es una ‘road movie’ en una ópera, en su camino hacia la penitenciaría de Angola, cruzándose con policías moteros, en un desarrollo bien resuelto con las proyecciones. Dos visiones muy distintas sobre el cristianismo enfrentan a Helen con el padre Genville (Roger Padullés) que representa la forma más convencional de atención religiosa. Sin perder cuerpo, la obra alcanza uno de sus primeros climax con la presencia de la madre del condenado a muerte (Maria Zifchar) y de sus hermanos más pequeños, y a la vez de los padres de los dos jóvenes asesinados. Cuando la madre y los padres de las víctimas coinciden aunque desde espacios diferentes, entendemos la grandeza del mensaje que se propone al espectador: todos son igual de víctimas, y cantan con la mirada puesta hacia el público.
Quizás sorprenda, para bien, la habilidad como esta obra ‘inequívocamente americana’ integra elementos de esa cultura, y no solo desde el punto de vista plástico o icónico. En su arranque dos jóvenes completamente desnudos que viven su intimidad en una noche dentro de un descapotable son asesinados por un hombre que sale de un bar cegado por las pasiones. La imagen de las víctimas volverá más tarde como un ‘flash back’ recurrente a la mente del condenado, sin que se explicite un complejo de culpa difuminado en el contexto. Después del espléndido coro de niños donde está presente el ‘góspel’ y el sur – con la voz de Measha Brueggergosman (Hermana Rose) una soprano canadiense de esas voces de las que se puede decir que ‘puede cantar todo’- la monja Helen conductora de la historia se adentra en lo que es una ‘road movie’ en una ópera, en su camino hacia la penitenciaría de Angola, cruzándose con policías moteros, en un desarrollo bien resuelto con las proyecciones. Dos visiones muy distintas sobre el cristianismo enfrentan a Helen con el padre Genville (Roger Padullés) que representa la forma más convencional de atención religiosa. Sin perder cuerpo, la obra alcanza uno de sus primeros climax con la presencia de la madre del condenado a muerte (Maria Zifchar) y de sus hermanos más pequeños, y a la vez de los padres de los dos jóvenes asesinados. Cuando la madre y los padres de las víctimas coinciden aunque desde espacios diferentes, entendemos la grandeza del mensaje que se propone al espectador: todos son igual de víctimas, y cantan con la mirada puesta hacia el público.
El mismo decorado básico sirve para convertir el penal en campo de deportes, sala de justicia y finalmente de ejecuciones, con leves cambios, dentro de lo que constituye un manejo consecuente de la puesta en escena en manos de Leonard Foglia. El descubrimiento mutuo entre la monja y el condenado a muerte se produce bajo una perspectiva muy empapada en esas estéticas socio-culturales. Los elementos referenciales ‘americanos’ están visibles: desde una máquina de coca-cola a un cantado en el que el condenado y la monja se refieren a cuando por separado vieron a Elvis Presley en Las Vegas. El desenlace final está resuelto con una intensidad dramática que se expande gracias a la partitura y a la puesta en escena a nivel de tragedia humana. El juego entre Helen (Joyce Didonato) y el condenado (Michael Mayes) requiere no solo dos voces esplendidas, de mezzo soprano y barítono -un Mayes a quien podemos imaginar cantando blues, country o ‘rock’ igual que ópera- sino también unos actores muy sueltos, con gran química entre ellos; lo que no parece extraño cuando llevan tiempo haciendo esta función en diferentes teatros del mundo.
 A juzgar por sus opiniones en Madrid quienes participan en ella se han convertido en algo parecido a activistas contra la pena de muerte, y esperan del espectador conmovido por esta historia tan dura como sensible una actitud contra el ‘asesinato legal’. Pero también hay otras lecturas muy interesantes en ‘Dead…’ que tienen que ver con la culpa y el perdón, con los afectados y las víctimas de un hecho violento, sea un asesinato común o un atentado terrorista: ¿Hasta qué punto la demanda de justicia no puede convertirse en venganza?, ¿puede la ejecución de una pena capital reparar en algo el dolor que un asesinato, un crimen o un acto violento han causado entre las víctimas?, ¿hay alguna posibilidad de que el criminal llegue realmente a arrepentirse de su delito?, ¿qué papel pueden tener la compasión, y el amor frente al odio?… En muchos aspectos la estructura de la ópera es tan clásica como su estética: habla de sentimientos que existen en el género humano desde que el mundo es mundo, el relato es directo, sin fisuras, no pierde tiempo, y tiene un ritmo casi frenético en el que no se quedan por el camino muchas ideas perdidas… Mientras en Estados Unidos esta vibrante ‘Dead Man Walking’ tiene una clara lectura –’la pena de muerte no compensa a las víctimas, e introduce todavía más tensión, hasta convertirse en venganza’– en Europa sugiere otras dudas: ¿puede haber compasión hacia un asesino que ha causado daño a víctimas e inocentes?, ¿queda algún reducto en nuestra sociedad hacia el perdón y el amor?, ¿se puede evitar que el odio permanezca como un fantasma en la mente de las víctimas (y de los justos) lastrando la liberación de quienes sobreviven atrapados bajo el terrible impacto de un hecho violento?
A juzgar por sus opiniones en Madrid quienes participan en ella se han convertido en algo parecido a activistas contra la pena de muerte, y esperan del espectador conmovido por esta historia tan dura como sensible una actitud contra el ‘asesinato legal’. Pero también hay otras lecturas muy interesantes en ‘Dead…’ que tienen que ver con la culpa y el perdón, con los afectados y las víctimas de un hecho violento, sea un asesinato común o un atentado terrorista: ¿Hasta qué punto la demanda de justicia no puede convertirse en venganza?, ¿puede la ejecución de una pena capital reparar en algo el dolor que un asesinato, un crimen o un acto violento han causado entre las víctimas?, ¿hay alguna posibilidad de que el criminal llegue realmente a arrepentirse de su delito?, ¿qué papel pueden tener la compasión, y el amor frente al odio?… En muchos aspectos la estructura de la ópera es tan clásica como su estética: habla de sentimientos que existen en el género humano desde que el mundo es mundo, el relato es directo, sin fisuras, no pierde tiempo, y tiene un ritmo casi frenético en el que no se quedan por el camino muchas ideas perdidas… Mientras en Estados Unidos esta vibrante ‘Dead Man Walking’ tiene una clara lectura –’la pena de muerte no compensa a las víctimas, e introduce todavía más tensión, hasta convertirse en venganza’– en Europa sugiere otras dudas: ¿puede haber compasión hacia un asesino que ha causado daño a víctimas e inocentes?, ¿queda algún reducto en nuestra sociedad hacia el perdón y el amor?, ¿se puede evitar que el odio permanezca como un fantasma en la mente de las víctimas (y de los justos) lastrando la liberación de quienes sobreviven atrapados bajo el terrible impacto de un hecho violento?
Fuera de esas preguntas, la obra invita a escuchar su partitura en una de las dos versiones grabadas en CD, una de ellas a cargo de Joyce DiDonato de 2011, quien en la presentación en Madrid contó que viene acudiendo a una cárcel donde ofrece lecciones y recitales, buscando que criminales que no han tenido la ocasión de vivir el amor ‘descubran que hay otras cosas en la vida más allá del delito’. ‘Entre ellos –dice la mezzo soprano- un condenado que se ha propuesto escribir una ópera. Dudo que lo consiga, pero al menos habrá descubierto cosas mejores en la vida’.