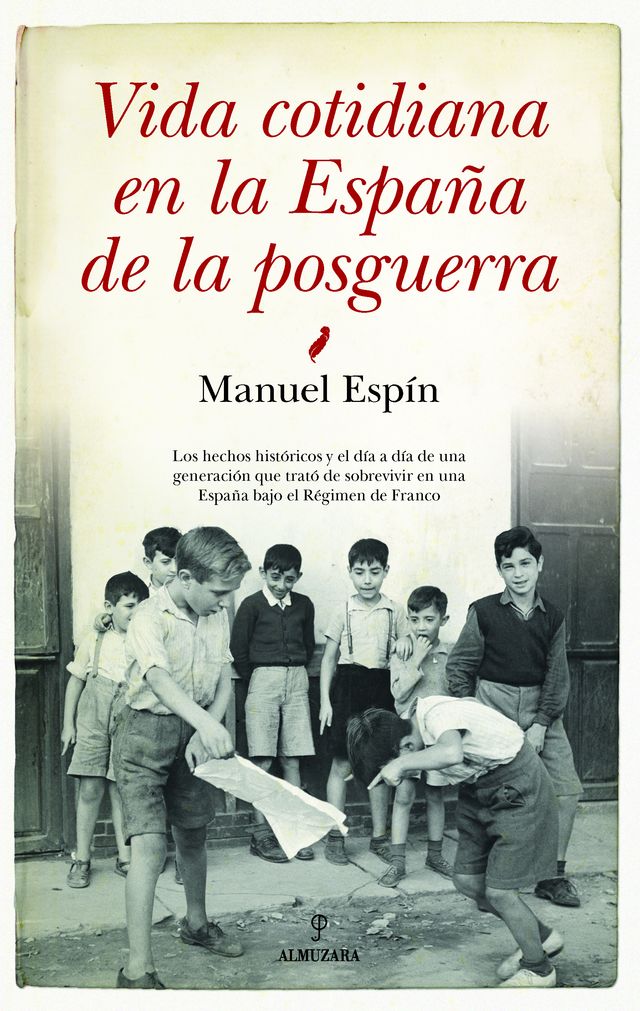La Constitución Española, en su artículo 14, proclama la igualdad de todos los españoles. Y antes, en el artículo 9.2 conmina a los poderes públicos para que la garanticen y salvaguarden. Esto viene a ser como humo de paja: para unos, paja húmeda y para otros, seca, ya que la igualdad anda a retortero, especialmente, el día de las elecciones. En la misma acción de depositar el voto, unos españoles cosechan frustración y humillación, mientras otros saltan de alegría por su éxito.
La igualdad, hace tiempo, fue un ideal místico que derivaba de ser todos hijos de Dios. Este ideal nunca se logró, porque unos hijos eran investidos de poder por la gracia de Dios, mandaban mucho y disponían de todo, mientras otros, coritos en su miseria, tenían que conformarse, durante siglos, con salarios negros para malvivir, sin pretender siquiera alimentar a su familia. Era una igualdad de opulencia ostentosa y hambre ramplona. Un desastre real.
Pero, la igualdad ha seguido siendo una pretensión contumaz, que tomó impulso en la Revolución Francesa, encaramándose al eslogan: Libertad, Igualdad, Fraternidad. Nada menos. La libertad concluyó durante el Consulado de Bonaparte; la fraternidad se celebraba, con frecuencia, en la guillotina; y la igualdad ha venido arrastrándose por el rastrojo hasta que Irene Montero ha conseguido que una niñera sea alto cargo, o viceversa.
Huelga indicar que la Igualdad era una expectativa positiva en 1792, cuando la esclavitud era una realidad social. Quizá por eso, los Derechos del Hombre y el Ciudadano no se proclamaron en las colonias francesas… Montesquieu decía que “todos los hombres nacen iguales y la sociedad les hace perder esa condición, hasta que las leyes la restablecen”. No era un ilusionista, aunque lo parezca. La inmensa paradoja se produce cuando son las leyes las que deshacen la igualdad, determinando que unos hombres sean superiores a otros, o tengan más privilegios que otros. Este desaguisado es el que establece la actual Ley Electoral española.
De acuerdo con el principio de que los territorios no son electores, si no que eligen las personas, si establecemos la circunscripción de Madrid como paradigma de referencia, según mis anotaciones, en ella, el padrón de habitantes es de 6.757. 042 y eligen 37 diputados; es decir, que cada escaño tiene tras de sí a 182.622 personas, incluidos los menores de 18 años.
En esa proporción, Cuenca sólo podría elegir un diputado y Soria tendría que ampliar su circunscripción, vinculándose a Segovia, para introducir representantes. El desajuste lo impone la división territorial de España, hecha por Cea Bermudez en 1833, que hoy resulta obsoleta sociológica y políticamente.
La desigualdad es llamativa, considerando a Cataluña, donde 7.569.657 habitantes aúpan al Congreso a 48 Señorías, que cada una es respaldada por 157.701 habitantes. Esto significa que 812.615 habitantes más que Madrid consiguen un plus de 11 diputados.
Si miramos al País Vasco, resulta chocante que 2.202.966 habitantes elijan a 18 diputados; por tanto, allá cada diputado representa a todos los españoles, en nombre de 121.275 vascos. En esta proporción, Madrid debiera consagrar a 55 aforados.
En Soria, la proporción es aún más abrumadora, ya que 44.750 habitantes encaraman a un diputado. Si lo referenciamos a Madrid, el disparate es mayúsculo.
Esta clamorosa desigualdad legal es lacerante por todos los costados. Los españoles no somos todos iguales, porque la Ley a unos les otorga un peso específico mayor que a otros. Lo contrario de lo que pretendía Montesquieu.
¿Cómo explicar esto?
Hay que recurrir a los entresijos de UCD, a las partidas de mus de Chus Viana (¿se acuerdan de aquello del tahúr del Misisipi?), las cábalas de Abril Martorell, la labor de zapa de Roca, el afán integrador de algunos, más voluntarista que real y la cándida pretensión de la mayoría para organizar un país nuevo, que garantizase el ejercicio de la libertad sin ira.
El dopaje de partida, durante los cuarenta años de bonanza, ha logrado que se disparen las fuerzas centrífugas, desguazando a la Nación, que resulta ser un Estado fallido, precisamente, en los territorios periféricos de voto nacionalista. El anverso y reverso del PNV que negocia de frente su cupo y recoge las nueces (Arzalluz dixit) de la deslealtad, por detrás, y la ambición convergente de los diferentes segmentos nacionalistas catalanes, que coinciden en demandar un cupo como el vasco, han ejercido, sin piedad alguna, todo el chantaje que les permite su posición. Así, unos pocos ponen y quitan gobiernos, votan leyes según las contrapartidas que obtienen y, aunque hayan licenciado a los pistoleros, usan otros modos de presión insultantes como los ongi etorri, o los CDR a los que estimulan con su apreteu de ocasión, imponiéndose sistemáticamente al resto de españoles. La desigualdad corre a sus anchas desde la transición.
Además, hay que agregar la deslealtad de los elegidos con sus electores. No cabe duda que Meritxell Batet ha demostrado con aquel voto rebelde a la disciplina de partido, que es más nacionalista que socialista; por poner un ejemplo eximio y valiente. Odón Elorza y Aizpurúa muy poco tienen que ver con Marcos Vizcaya, otro ex jesuita, que pidió competencias lacustres para el País Vasco, en cuya extensión no hay lagos. Aquellos eran pecados de adolescencia poco versada en geografía y celosa del bien ajeno; pero, lo de ahora es un oxímoron crónico.
La democracia pretende paliar el conflicto de intereses, amortiguarlo, escuchándose unos a otros, comunicándose como seres civilizados (palabra que también proviene de cives, ciudadano), a fin de llegar a un acuerdo de cesiones mutuas. No obstante, en el Congreso se estila un lenguaje rufianesco y soez, propio de chirlata de barra de bar, que abochorna a los representados. Pareciese que quienes se insultan con tanto ahínco no desean entenderse para convivir juntos, sino todo lo contrario. También en este aspecto vuelve a producirse desigualdad entre representantes y representados. Y, a mayor abundamiento, la agresividad manifiesta viene a encubrir las desigualdades latentes: la existente, con la que todos somos cómplices, y la pretendida, que añadirá mayores sarcasmos.
¿Qué ocurriría si se determinara todo el territorio nacional como circunscripción única y se conviniese que las listas que obtuvieran menos del 5% de los votos no obtuvieran escaño?
No sería nada nuevo. Es lo que ocurre en las elecciones al Parlamento europeo. Esto obliga a realizar coaliciones electorales previas y, aun así, los partidos marginales obtienen un magro resultado que los pone en su sitio: representan al espectro social que les vota, sin dopaje. Así pues, llevan la voz y voto que les corresponde a Estrasburgo. No hay exclusión, sino ajuste a la realidad.
Y aún hay otra desigualdad encubierta, porque el voto tiene que ser consciente, no ciego, ni tuerto. Votamos a personas, no a siglas de marca. Y ocurre que, en las listas de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, apenas conocemos al cabeza de lista y a los dos o tres candidatos que le siguen. El resto salen de matute, por efecto del cupo y por obra y gracia del partido que los manda. Si unos candidatos son conocidos y otros no, tal desigualdad no sólo va en detrimento de la democracia, sino que vacía de sentido la acción misma del voto, toda vez que obliga al votante a emitirlo, sin saber a quién vota. Cuando alguien dice: “yo voto a los míos”, tal vez no se engaña, pero tampoco sabe lo que dice, porque “los suyos” sólo son de sí mismos y del partido que los ha puesto, tienen otras fidelidades que se le escapan al votante. Además, los partidos sustituyeron a los antiguos caciques y, como ellos, exigen sumisión absoluta de sus cargos electos. No sé si a la señora Batet la sancionaron por su voto auténtico y contestatario; a la señora Alvarez de Toledo, recientemente, sí la han multado por indisciplinada y votar en conciencia. Encima, ninguna de las dos es de sus electores.
Muchas de estas desigualdades pueden suprimirse mediante el sistema de elección uninominal vigente en UK, donde cuentan con 650 distritos electorales, tantos como escaños hay en el Parlamento. Con un intervalo de ocho a doce años, la Comisión Electoral fija los límites de estos distritos, a fin de garantizar la ecuanimidad, atendiendo especialmente al número de electores. Es elegido como Miembro del Parlamento (MP) quien más votos obtiene en su distrito.
Con relación a UK, nosotros aún estamos pendientes de las reformas que hicieron ellos en 1885, cuando suprimieron los burgos podridos. ¿Es un retraso? Si no lo fuera, sería la garantía de los dopajes y la desigualdad.
El sistema inglés obliga a los candidatos a recorrer su distrito, hacer propaganda puerta a puerta, dialogar con sus electores, conocer sus problemas y atender sus quejas, que por conducto de su MP pueden ser discutidas en el Parlamento. Es decir que el elegido no se debe al partido, sino a sus electores con quienes establece un vínculo, mediante el cual éstos pueden participar en la vida parlamentaria durante los cinco años de mandato.
¡Qué envidia!
Puede ocurrir que aun así se cuele algún rufián; pero, el Parlamento puede expulsar a quienes no lo honren o hayan sido condenados por los tribunales. A continuación, sin paliativos, obliga a que vuelva a repetirse la elección en el distrito al que perteneciera el MP expulsado. Esto es, no admiten chulería de matones de barrio, ni gente que infrinja la Ley, vaya o no en silla de ruedas.
¡Cuánto hay que aprender!