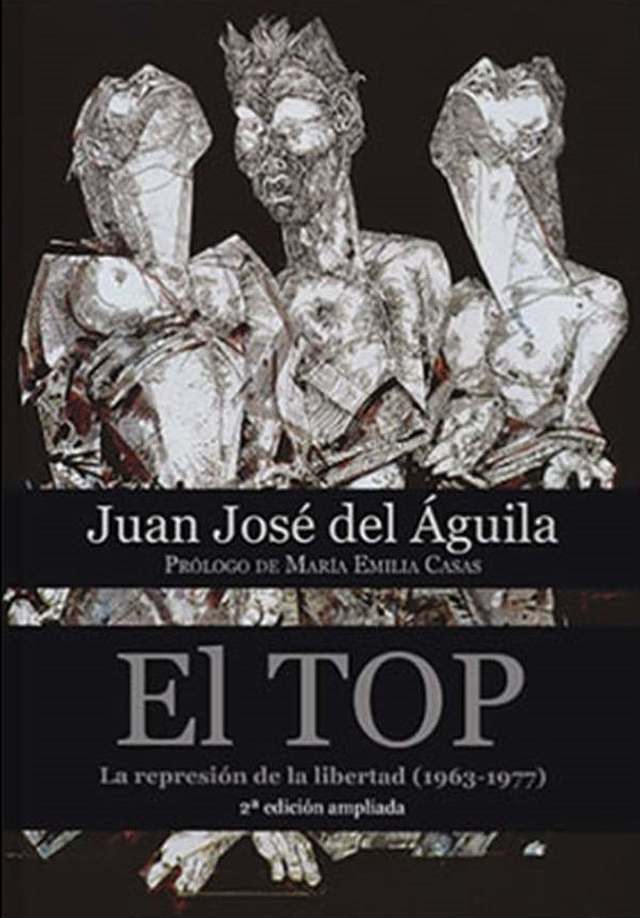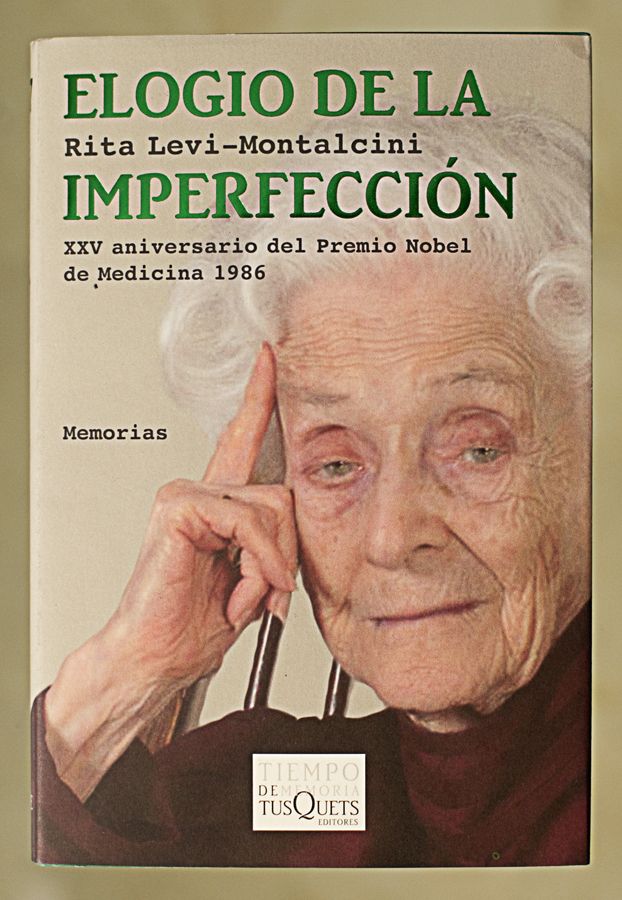Por Ricardo Martínez-Conde (www.ricardomartinez-conde.es).-
Fotos: Juan José Fernández (www.jofzart.com)
Dado que vamos sobre la vieja estepa castellana («océano de cuero», dijo el poeta), donde el horizonte vive al raso, el relieve aquí no importa mucho. Mejor es dejarse ir con el ánimo dispuesto a la llanura, a los horizontes abiertos, allí donde la mente descansa, ora escrutando el horizonte, ora reparando en el detalle que da vida al paseo. (Tiene, con todo, Madrid, al norte el horizonte de la sierra que, en los pródigos y fríos inviernos, es quien le otorga el agua. Un agua famosa por su transparencia y pureza, razón por la que Felipe II, en el siglo XVI, decidió ubicar allí la capital del reino) En fin, el viejo poblachón ahí está, asentado ‘cabe’ el Manzanares, sobre las exiguas lomas y amparado en esas horas lentas y ralas con que guarda Castilla sus destinos.
Claro que hoy el panorama de pueblo (las coplas tradicionales se refieren, todavía, y a modo de emblema, al ‘pueblo de Madrid’) se ha hecho propio, ha adquirido distinción por sí, y ello en razón a varias causas: el reasentamiento de la Corte en 1609, la ubicación geográfica central en un Estado centralista, al empuje económico derivado de los planes quinquenales que arroparon el entorno con actividades industriales y centros de distribución y, junto a esto, el asentamiento de una burguesía que buscaba la proximidad al poder y la aparición (tan frecuente en los pasados ‘años cincuenta’) de barrios de chabolas que hoy han sido absorvidas y que forman, eufemísticamente, la conurbación del gran Madrid o bien Ayuntamientos autónomos cuya población ya quisieran para sí viejos y nobles ayuntamientos del resto peninsular.

El tiempo traza sus caminos en el paisaje y la realidad se conforma de acuerdo a los dictados económicos. Ello ha derivado, a día de hoy, en un Madrid cuya área de desarrollo supera los cinco millones de habitantes y donde la convivencia de razas ya es una presencia visible en las calles. Ello engendra bullicio como ejercicio y como representación. Pero -tal como desea el viajero-a la tarde todo cambia: el ritmo eléctrico del vivir atareado viene a rematar alrededor de las tres, momento en que se vacían los centros de trabajo a favor de los de comida rápida, las aceras se liberan de las motos de los ejecutivos y los trenes subterráneos y autobuses devuelven a los barrios a una población de proletarios cansados y ansiosos de llegar a su rincón. A partir de ahí, al poco, comienza el tiempo de una cierta lentitud: los tertulianos o visitantes en los cafés, buena parte entregada a la siesta, y, a la vez que las calle se sosiegan y el ritmo desciende, todo parece volver a un lugar propio. Entonces es cuando se puede pasear.
El Viejo Madrid, el de los Austrias –la dinastía que lo fundó- conserva su armonía desordenada de caserones rancios y población diversa: una nativa, envejecida, y otra renovada por la emigración. Ahí están la Plaza Mayor, próxima a la plaza del Ayuntamiento, el barrio de Cascorro y la Latina, el Palacio Real, el Acueducto, el puente de Toledo, todo el conjunto guardando desde antaño un diseño irregular y curvo. Y el caminante observa, de una parte, ese vivir con aire de corrala y de otra las perspectivas, amplias y vencidas, sobre el río y la sierra. Y un cielo nuevo cada vez, mutante, de ligeras nubes que, a medida que desciende la luz, ofrecen esos tonos pictóricos irrepetibles que ya artistas como Velázquez o Rubens supieron plasmar.
 Complementario, más al norte, está el barrio lineal y geométrico de Salamanca, donde el elevado poder adquisitivo de la burguesía oferta tiendas caras y ese vago fru-fru en el andar, en el susurro de la gente… Y el barrio escondido del Viso con sus chalecitos, imitando ligeras subidas y bajadas como para distinguirse en un Madrid esencialmente llano o en pendientes ya amaestradas. Y con ellos el parque del Retiro, el enclave verde que servía de asueto a los desengaños administrativos que engendraba la política en las cabezas reales gestoras de un imperio y hoy un jugoso espacio público arbolado con lago y su particular jardín botánico en cuyo lateral cuelga un cartel que reza: «Aún no has visto nada» (Se referirá, piensa el viajero algo cansado, a las múltiples funciones de cines y teatros, o bien al gran espectáculo de la noche como son los entornos de la plaza de Santa Ana o la plaza de Chueca, donde los grupos se afanan por sexo o por esa inextinguible curiosidad pasajera).
Complementario, más al norte, está el barrio lineal y geométrico de Salamanca, donde el elevado poder adquisitivo de la burguesía oferta tiendas caras y ese vago fru-fru en el andar, en el susurro de la gente… Y el barrio escondido del Viso con sus chalecitos, imitando ligeras subidas y bajadas como para distinguirse en un Madrid esencialmente llano o en pendientes ya amaestradas. Y con ellos el parque del Retiro, el enclave verde que servía de asueto a los desengaños administrativos que engendraba la política en las cabezas reales gestoras de un imperio y hoy un jugoso espacio público arbolado con lago y su particular jardín botánico en cuyo lateral cuelga un cartel que reza: «Aún no has visto nada» (Se referirá, piensa el viajero algo cansado, a las múltiples funciones de cines y teatros, o bien al gran espectáculo de la noche como son los entornos de la plaza de Santa Ana o la plaza de Chueca, donde los grupos se afanan por sexo o por esa inextinguible curiosidad pasajera).
En la Feria del libro, reclamo anual para los solitarios (el libro no se escribe para la gente corriente, sino para los tristes curiosos y los desengañados), tan especializada, el autor de fama firma en dos versiones: con y sin dedicatoria; otros, menos famosos, quizás esperen poder firmar un día. Aquí ya se advierte ese otro entramado espiritual de Madrid: la abundancia de secundarios: en el vivir diario, en la necesidad. Sin embargo no por eso menos otorgadores de vida al escenario, ellos tanto o más que los demás. Ellos, donde residen los valientes: «el enemigo está dentro, disparad sobre nosotros», reza una vieja pared.
Madrid, para el viajero, se mece, con la brisa de la sierra, en una vaga letanía de curiosidad ahíta, un cansancio razonable y la sorpresa de haber vivido intensamente muchos mundos y colores y olores, fundamentos para esa cierta espectacularidad teatral que le otorgan los diseños barrocos en que fue concebida. Es el momento en que el cielo se tiñe (o destiñe) de colores inesperados cuando ese viajero vuelve, curiosamente, sobre sí, y piensa en lo grande y lo pequeño; en el fondo, en lo escueto y esencial que es el vivir.
 Ha caminado entre caserones e iglesias (esta vez ha visitado los Jerónimos, cuyo interior mayestático le pareció que tenía ‘desvaída la color’, y, en el corazón del pueblo, allí donde las calles se identifican con placas de cerámica explícita, la iglesia de san Ginés, antaño visitada, por distintas razones, por Lope de Vega y Quevedo, y hoy haciendo sonar el órgano con empaque y nostalgia) que ya han quedado mezcladas con elevados edificios multifunción y grandes fachadas institucionales. Y ha querido visitar el Palacio Real para conocer su exposición de tapices, pero ya era tarde.
Ha caminado entre caserones e iglesias (esta vez ha visitado los Jerónimos, cuyo interior mayestático le pareció que tenía ‘desvaída la color’, y, en el corazón del pueblo, allí donde las calles se identifican con placas de cerámica explícita, la iglesia de san Ginés, antaño visitada, por distintas razones, por Lope de Vega y Quevedo, y hoy haciendo sonar el órgano con empaque y nostalgia) que ya han quedado mezcladas con elevados edificios multifunción y grandes fachadas institucionales. Y ha querido visitar el Palacio Real para conocer su exposición de tapices, pero ya era tarde.
Alguien ha dicho que Madrid es la ciudad de los gorriones y los solitarios, más el viajero prefiere recordar, ya el ánimo puesto en el regreso, en el contenido de ese dictado en la pared:
«la belleza está en tu cabeza» A sabiendas, el viajero se sienta piensa que, sin ser de allí, él ha estado allí y no es tan fiero el rumor como lo pintan (Madrid también descansa; hay un algo de orden implícito en su rara desnudez) Y cuando el aire se pinta del ocre nostálgico (lo que se representa no es sino un sentimiento) y advierte el espectáculo que amansa, piensa que así acomodan las ganas de volver.
Y es que he de decirlo: yo amo Madrid.