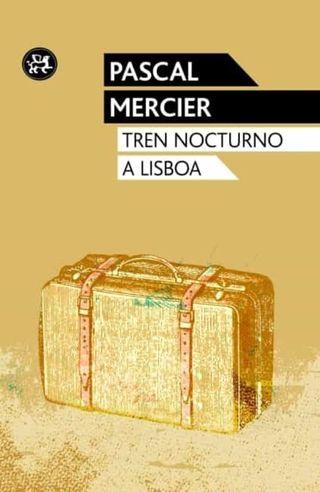El fragor de los arroyos
ESTO lo escribí un día a las seis de la mañana, hora en la que todo es reciente. Y a las musas, recién levantadas las estaba esperando. Aunque tengo la sensación, ya antigua y razonada: si no te encuentran trabajando, pasan de ti descaradamente. Era uno de esos días en los que la incesante lluvia caída durante toda la noche, provocaba el desbordamiento de los arroyos, el agua se precipitaba y, buscaba salida natural al cauce que lo constriñe. Tiene su encanto libertario, siempre y cuando el recial no tome visos alarmantes y provoque desgracias al ímpetu de su paso. Su ruido suscita un rumor al que no está uno desacostumbrado, por ¿“infrecuente”? Le retrae a uno a épocas en las que su presencia era frecuente de tiempos de lluvias, ya lejanos, de una niñez perdida. Este fragor se tolera, se añora y se recibe; frente a aquél otro, más bronco, más dañino, más inhumano: el del fragor impetuoso de los desbordamientos incontrolados, dañinos y catastróficos. Pero está ahí cercano. Aquellos ruidos líquidos nos acarician con su humedad latente; nos recuerdan cómo la Naturaleza se abre paso. El problema viene cuando el hombre le pone muros, le hace trampa, le ignora o le infravalora: entonces nos desborda, nos supera y nos perjudica. Rosalía de Castro nos lo narraba en su crónica. “Padrón y las inundaciones.” Esto del llover es muy antiguo, muy sabido y muy preciso. Quizá fuera Delibes (a quien me acerco una y otra vez) quien nos lo recordó en forma de milagro o de tragedia. Quien nos mostró lo alto que queda el cielo para el castellano que lo mira y lo remira en busca de esa agua que no llega. Y saca a sus santos para interceder y la lluvia acuda, cuando no maldice la tierra seca y polvorienta. Es una buena noticia este rumor que no es dañino, sino necesario y esperado y olvidado.
La lluvia
NO sé qué tienen los días de lluvia que los hacen diferente del resto. Evidenciando, claro, lo meteorológico. Se tiene la impresión de que la lluvia donde tiene más costumbre de caer, se hace más cotidiana. Mi recuerdo, inevitablemente, se me transporta a Galicia. Y, sin remedio, a Compostela. Pero sin olvidar que, en la costa se hace más libre, más salvaje. Una de las lecturas de adolescente serían las confesiones de Neruda. En ellas aparecen las lluvias. Unas lluvias diferentes a las conocidas por aquí; transportándote a paisajes insólitos. Por estos pagos escurialenses, el recuerdo de la lluvia de la infancia, lo era de su abundancia: se tomaba en serio el llover con ganas. Y una de las escenas que nunca se olvidan, serían aquellos arroyos sonoros y exuberantes, precipitándose por la orografía del terreno, hasta abrir el recial profundas torrenteras, fluyendo sin nada que lo impidiera hasta acabar en las dehesas donde se hace el terreno suave , horizontal y manso. ¿He sido niño de lluvia? Me gustaba su olor reciente, aquel petricor inolvidable, tras la larga sequía; su color y su manera de caer. A veces, grata; otras, fría e impertinente. Luego, más tarde, cuando leí “Mazurca para dos muertos”, descubrí con Cela, otra lluvia acostumbrada a tejer su oficio, aprendido a través del cotidiano hacer. De otro gallego ilustre, Álvaro Cunqueiro, a quien tengo entre mis autores de cabecera, tomé buena nota de los temporales que estaban de vuelta. Regresan al “país”, como quien emigró. La mañana del cinco de enero de 1936, falleció en Compostela don Ramón María del Valle-Inclán. El entierro se celebró el día de Reyes en el cementerio de Boisaca (Coruña), bajo una lluvia torrencial. Los cronistas locales cuentan del arrebato del anarquista, Modesto Pasín, quien se abalanzó sobre el ataúd para arrancarle la cruz, cayendo al hoyo, de donde hubieron de rescatarlo. A un servidor, le llamó la atención, aquella lluvia torrencial de despedida. Una lluvia a la que conocía de antaño el autor de las Sonatas. Me publicaron en una antología de poetas castellanos, la Editorial Cla, prologada por Marrodán, un poema que se titula: “Pedre”, una aldea pontevedresa, donde se conservan centenarios hórreos, junto a construcciones añejas, de antigua piedra. Llovía, llovía. Y hube de decir: “Tanta lluvia atormenta a las piedras”. En otro poema, dentro de la misma publicación, llovía en Compostela, paseando por las rúas por las acharoladas piedras, un día de domingo; además de color, tienen un olor especial: “Repica sobre el paraguas que nos ampara, esta lluvia platinegra y románica”. He caminado alguna tarde a esa luz fusca por la Lonja del Monasterio escurialense, bajo la lluvia. Y he tenido la sensación de sentir, tras los portones que se cierran a cal y canto, los salmos elevados, allí dentro, exorcizando la lluvia pagana que afuera se resiste. Tengo escrito un cuento publicado y perdido en una de esas revistas, que ya no recuerdo su nombre. Se titula “El Tesoro Maravillas”. Fue uno de aquellos tesoros residente en Roma, hasta que Nerón incendiara la ciudad. Entonces decidieron dispersarse, siguiendo las instrucciones del tesoro portador de una corona real, y hacía las veces de rey. Pese a las advertencias de éste, de no ir jamás al país de la lluvia (Galicia), desoyéndolo, allí se encaminó. Y como ya sabía, prefirió convertirse en un impresionante cruceiro, a seguir siendo un tesoro toda la vida, ocultándose de las avaricias de los hombres en catedrales y conventos. Sabía que, en cuanto la lluvia mojase el oro, se convertiría en piedra. Se lo dediqué a mi compañera de viaje. Ella nació en ese país de la lluvia a donde se dirigió el tesoro para quedarse, y tiene el color de los ojos glaucos, el de las olas atlánticas cuando estallan contra los acantilados. Esas que, cuando el destino lo solicita, se lleva a los marineros, como en Terranova, a los fondos marinos en el fondo del escuro mar.