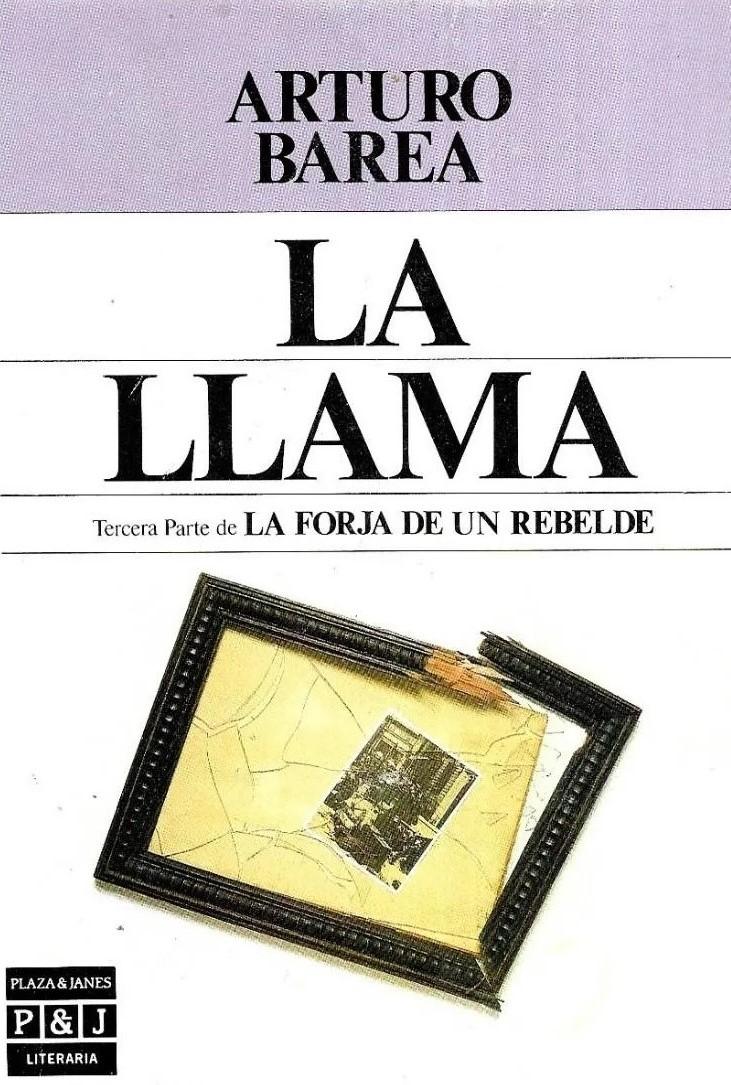2022 – Centenario del nacimiento de José Saramago
Entre las previsiones de Entreletras para el 2022 está la conmemoración del centenario del nacimiento del escritor portugués José Saramago. El pasado mes de diciembre publicamos un primer artículo, a modo de introducción, de nuestro colaborador habitual Antonio Chazarra (leer aquí). Este artículo de Antonio Daganzo, con el que abrimos el año 2022 en Entreletras, está dedicado a la obra poética del gran autor luso, una de sus facetas menos conocidas para el gran público.
 Cuando el baúl de Fernando Pessoa (1888 – 1935) fue abierto tras el temprano óbito del poeta –acaecido a sus cuarenta y siete años de edad-, la historia de la literatura portuguesa y universal cambió para siempre. Legendario baúl aquel: arca contenedora de gloriosos textos inéditos, de heterónimos en sí mismos fascinantes, cuyo hontanar y caudal de sorpresas no se han agotado todavía. El caso del otro nombre imprescindible de las letras lusas del siglo XX, José Saramago (Azinhaga, distrito de Santarém, 16 de noviembre de 1922 – Tías, Lanzarote, Islas Canarias, 18 de junio de 2010), fue bien distinto, y no obstante similar en un aspecto: a los cuarenta y siete años, en 1969, el mundo estaba muy lejos aún de conocer la auténtica estatura de su genialidad. Algo análogo a lo que hubo de suceder con el cineasta Manoel de Oliveira (1908 – 2015), y completamente opuesto a los triunfos tempranísimos del compositor Joly Braga Santos (1924 – 1988; con cuatro formidables sinfonías ya en su haber antes de alcanzar la treintena), por citar a las otras dos figuras dominantes de la creación cultural portuguesa en los últimos cien años.
Cuando el baúl de Fernando Pessoa (1888 – 1935) fue abierto tras el temprano óbito del poeta –acaecido a sus cuarenta y siete años de edad-, la historia de la literatura portuguesa y universal cambió para siempre. Legendario baúl aquel: arca contenedora de gloriosos textos inéditos, de heterónimos en sí mismos fascinantes, cuyo hontanar y caudal de sorpresas no se han agotado todavía. El caso del otro nombre imprescindible de las letras lusas del siglo XX, José Saramago (Azinhaga, distrito de Santarém, 16 de noviembre de 1922 – Tías, Lanzarote, Islas Canarias, 18 de junio de 2010), fue bien distinto, y no obstante similar en un aspecto: a los cuarenta y siete años, en 1969, el mundo estaba muy lejos aún de conocer la auténtica estatura de su genialidad. Algo análogo a lo que hubo de suceder con el cineasta Manoel de Oliveira (1908 – 2015), y completamente opuesto a los triunfos tempranísimos del compositor Joly Braga Santos (1924 – 1988; con cuatro formidables sinfonías ya en su haber antes de alcanzar la treintena), por citar a las otras dos figuras dominantes de la creación cultural portuguesa en los últimos cien años.
Pero volvamos a 1969. Tomémoslo por referencia. Consolidado su compromiso político, recién afiliado al Partido Comunista Portugués –clandestino todavía, pues faltaba un lustro para el advenimiento de la Revolución de los Claveles, desencadenante de la caída del salazarismo y de la restauración de la democracia en el país-, José de Sousa Saramago, justo a la edad en que Fernando Pessoa había tenido que abandonar este mundo, se hallaba en la encrucijada mayúscula de apostar definitivamente o no por su talento. Tierra de pecado –titulada luego La viuda-, su primera novela, publicada en 1947 –en España ha habido que esperar hasta 2021 para dicha publicación-, había obtenido un reconocimiento discreto, lo que, sin duda alguna, hubo de pesar en la gestación y desarrollo de su segundo proyecto narrativo, Claraboya: terminado a comienzos de la década de los 50, no fue dado a conocer hasta 2011, ya póstumamente. Los trabajos editoriales y el periodismo ocuparon, durante muchos años, la vida de un escritor indudable cuyo camino, empero, no lograba aún dibujarse con claridad. Advirtamos que Manual de pintura y caligrafía, Levantado del suelo, Memorial del convento y El año de la muerte de Ricardo Reis, las cuatro novelas que comenzaron a construir la idiosincrasia inconfundible del Saramago narrador –del Saramago creador, en realidad-, no aparecieron hasta 1977, 1980, 1982 y 1984, respectivamente –a ellas habría que sumar una obra que ha acabado alcanzando especial predicamento en nuestros días: el delicioso Viaje a Portugal, de 1981-. Advirtamos también que la eclosión definitiva al cabo se produjo a partir de 1991, con la publicación de la polémica y genial novela El Evangelio según Jesucristo, y que, desde entonces, las obras maestras se sucedieron, quizá con los títulos de la llamada “trilogía involuntaria” ocupando un primerísimo plano –Ensayo sobre la ceguera (1995), Todos los nombres (1997), La caverna (2000)-. Desde 1991 y hasta el 2010 del óbito del autor: prácticamente veinte años de creatividad fulgurante, con el añadido regocijo del Premio Nobel de Literatura concedido por la Academia Sueca en 1998; casi dos décadas que tanto nos evocan aquellos años finales de la vida del gran compositor moravo Leos Janácek –aquellos milagrosos doce años que fueron de 1916 a 1928-. ¿Habría llegado a suceder todo lo someramente referido si Saramago, al término de la década de los 60 y principios de la de los 70, no hubiera realizado la apuesta de su vida, poniendo su compromiso con la literatura por encima de casi cualquier otro desvelo profesional, costara lo que costase? Y el caso es que suele olvidarse –con una frecuencia que en ocasiones entristece- el cimiento de letras, música, invención, sobre el cual el futuro autor de Ensayo sobre la ceguera sustentó la altura de su reto y la ambición estética de sus obras posteriores: la poesía.
“Mi poesía es la que es, limpia, honesta, y en algún momento habrá sido algo más que eso, pero (…) si pasa a la historia, será como la de un novelista que también escribió algunos versos.” Estas palabras de José Saramago encontraron, no obstante, y ya en la época también de su consagración narrativa, una matización en su propia voz: “En el fondo no dejé de ser un poeta, (…) un poeta que se expresa a través de la prosa y probablemente –y ésta es una idea halagadora que quiero tener de mí mismo- es posible que sea hoy más y mejor poeta que cuando estaba escribiendo poesía”. Por supuesto, la Fundación que lleva el nombre del autor no deja de hacerse eco, en su portal digital, de todas estas afirmaciones tan sustanciosas. Porque resulta difícil explicar de mejor manera la posición de José Saramago respecto de la poesía y del hecho mismo de poetizar. Más allá de los logros concretos de cada uno de los tres libros que componen la obra del escritor en este ámbito –obras nacidas y dadas a la imprenta entre 1966 y 1975, es decir, durante los decisivos años de su apuesta irrevocable por la literatura y de la despaciosa forja de una primera madurez-; más allá del hecho poético mismo, la poesía, para José Saramago, no fue tanto poema sino poética, construcción de una voz de fondo, camino constante hacia la decantación de la personalidad artística. Esta verdad, sin embargo, no debe fomentar la preterición de los tres libros aludidos: Los poemas posibles (1966), Probablemente alegría (1970) y El año de 1993 (1975). Y no debe fomentar omisión alguna por una razón absolutamente lógica, a tenor de lo ya expuesto. Por una razón bien simple y muy profunda. “Creo que en mi poesía está todo lo que soy ahora”: así el propio Saramago lo declaró, sin ambages, en una entrevista concedida a la Agencia EFE con motivo de la publicación en España, en el año 2005, de su poesía completa en un solo volumen. Primoroso volumen en edición bilingüe, de 656 páginas, publicado por Alfaguara en su Biblioteca “José Saramago”, cuando la editorial pertenecía aún al Grupo Santillana.
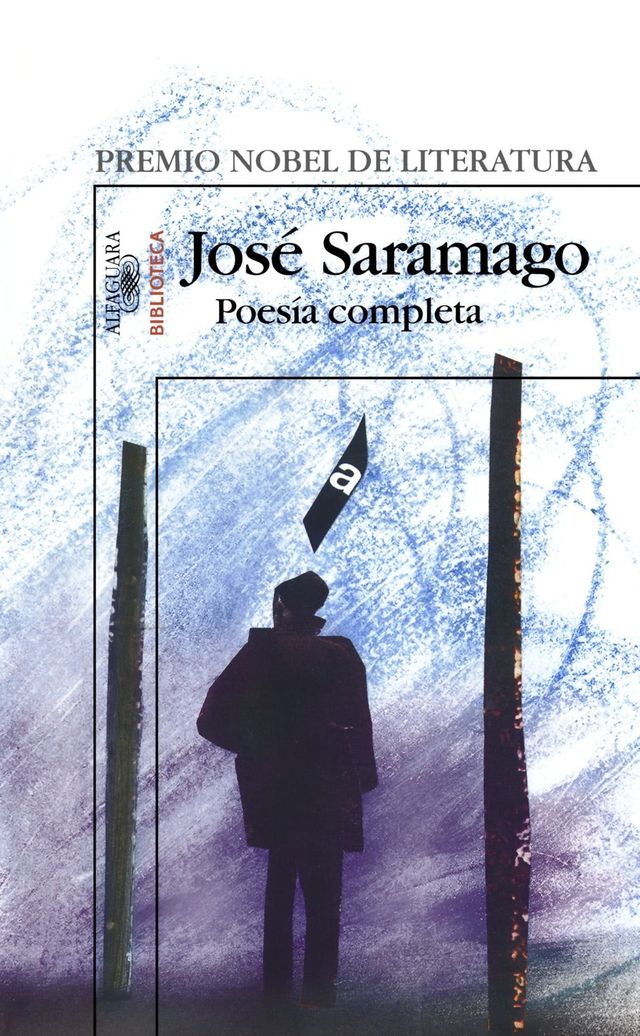
Año 2005… Más de un lustro después de la concesión del Premio Nobel, por tanto. Dato de mayor elocuencia respecto de la tardía recepción y conocimiento en nuestro país de este corpus creativo no puede esgrimirse, desde luego, si bien cabe hacer una salvedad; corresponde no dejar de exponerla en el contexto de un panorama, el de la presencia en España de la lírica portuguesa actual, donde ha brillado, sobre todo, el espléndido Eugénio de Andrade (1923 – 2005), pero también Sophia de Mello Breyner Andresen (1919 – 2004) y, más recientemente, Nuno Júdice (1949) y Ana Luísa Amaral (1956). En 1996 el sello Del Oeste Ediciones, de Badajoz, dio difusión en España al tercero y último de los poemarios de José Saramago, El año de 1993, en una edición que contó con dibujos de Juan Barjola, y con la traducción al castellano de quien, años más tarde, firmaría igualmente la traducción del volumen de poesía completa del autor: el poeta extremeño, ya tristemente desaparecido también, Ángel Campos Pámpano (1957 – 2008), extraordinario adalid de la literatura portuguesa en nuestros lares. El año de 1993, por cierto, conoció, en 2007 y ya bajo el sello de Alfaguara, una nueva edición independiente del corpus lírico de su autor, por supuesto en la versión de Campos Pámpano, y con ilustraciones de Rogério Ribeiro en tal oportunidad. Excepción importantísima, pues, la que representa esta obra. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que explica su prevalencia respecto a Los poemas posibles y Probablemente alegría? “Según algunos críticos más atentos”, recuerda el propio José Saramago en el prólogo al volumen de su poesía completa, “este libro anunció y abrió la puerta de la ficción que la crisálida invisible venía preparando en la oscuridad del capullo.” Habremos de ver esto con detalle, sin duda; habremos de comprender el grado de explicitud insoslayable de tal anuncio y de tal apertura de puerta, mas no sin ponderar cómo los dos poemarios anteriores contribuyeron igualmente a la forja del Saramago futuro.
De Los poemas posibles, con su manejo de estructuras de métrica clásica, lo primero que sorprende es su muy llamativa amplitud y su palmaria ambición constructiva. Ciento cuarenta y siete poemas componen la obra; ciento cuarenta y siete textos divididos en cinco partes –“Hasta la carne”, “Poema a boca cerrada”, “Mitología”, “El amor de los otros”, “En esta esquina del tiempo”-, y precedidos por una cita no de un poeta portugués, precisamente, sino de uno español: nada menos que don Antonio Machado. “Demos tiempo al tiempo: / para que el vaso rebose / hay que llenarlo primero”. Proverbio machadiano en total comunión con lo manifestado también por el Nobel en el prólogo a su poesía completa: dentro de la “constante poética del trabajo del autor” –entendida, efectivamente, por encima de géneros concretos-, todo el esfuerzo desplegado en Los poemas posibles constituiría un inicio donde “se habrían comenzado a definir nexos, temas y obsesiones que llegarían a ser la columna vertebral de un cuerpo literario en tránsito”; “especie de continua crisálida que, segura de que jamás alcanzará el último instante de la metamorfosis, el que daría origen al insecto perfecto, se acepta y realiza en su propio e incesante movimiento”. Muy reveladoramente, la imaginería en torno a la crisálida no demora una nueva aparición, esta vez en el primer segmento del libro, y ya en un contexto mucho más amplio que el del surgimiento paulatino de una voz literaria específica con su obra reconocible: “(…) la cuenta del tiempo que me arrastra / en un capullo de estrellas sofocado”. Quien dice “capullo de estrellas sofocado” igual puede escribir, refiriéndose al poeta en tanto en cuanto partícipe de la humana condición, “materia mal compuesta y decadente / huyendo de sí misma avergonzada”. Pero esa vergüenza y esa huida inevitables tienen en el hecho poético algo así como un lance de salvación. Salvación paradójica, puesto que al hacer “un trazo, junto al agua, / no tarda la marea en alisarlo. / Así es el poema. Es común suerte / que arenas y poemas tanto valgan / al vaivén de la marea, al ven ven de la muerte”. Sin embargo, el poema viene “de cuanto sirve / para trazar a escuadra la sementera”, de modo que la poesía, “que no llega a decir la mitad de lo que sabe”, no calla ni reniega “de este cuerpo casual en que no cabes”. La lógica influencia de Fernando Pessoa, padre de la poesía portuguesa moderna –recordemos que Saramago acabaría cuajando una de sus mejores novelas bajo el título de El año de la muerte de Ricardo Reis– se deja sentir incluso en unos versos –“(…) confusión / de verdad vestida de mentir”- que evocan aquellos otros paradigmáticos del autor del Libro del desasosiego –“El poeta es un fingidor. / Finge tan completamente / que hasta finge que es dolor / el dolor que en verdad siente”-. Sobre todo la huella pessoana resulta perceptible en este primer libro, no sólo por su tono reflexivo de raíz ontológica –“(…) equivocada búsqueda de la razón / que el azar de ser nos justifique, / es eso lo que duele, quizá en el corazón”- sino también por el lenguaje desprovisto de mayores artificios retóricos –“(…) que el poema se desnude / de esas ropas prestadas / sea seco sea rudo / cual piedras calcinadas”-. “Las palabras más simples, más comunes (…) / en lengua de otro mundo se convierten”, porque, gracias a la iluminación poética, esas palabras “son iguales a los dioses, inventando / en la soledad del mundo estas señales / como puentes que ciñen las distancias”. Bajo ese prisma humanamente sagrado, por decirlo así, la sencillez no comporta candidez sino algo bien distinto: “Si es altar el poema, sacrifico. / En la piedra de luna que es el verso / cobra filo el cuchillo de lo vivo”, leemos en un poema titulado, muy significativamente, “Ritual”. Ritual purificador, sí, que propicia, por elevación, una suerte de comunión laica con el género humano; mejor no lo pueden expresar unos versos donde cabe reconocer incluso el latido de Pablo Neruda: “A versos yo convoco cuantas voces / en gargantas humanas ya pasaron (…) / Cuando la voz personal se va a callar, / tome lugar el coro en el vacío”.
Abriendo la segunda de las cinco partes de la obra, encontramos la página que da nombre a ese segmento, “Poema a boca cerrada”, del que procede el pasaje posiblemente más glosado de la creación lírica del escritor portugués. Dos versos sobre los que el propio Saramago llama la atención, por su osadía, en el prólogo al volumen de su poesía completa: “(…) que quien se calla cuanto me callé / no se podrá morir sin decir todo”. Ahí queda eso. Formidable remate del que, indudablemente, es uno de los mejores poemas del autor, lleno de confianza en la vida y el lenguaje, desde la comprensión y la asunción de un silencio cuya fecundidad futura estriba en la lucidez y el compromiso. A fe que Saramago llegó a decirlo todo o casi todo, y una de las parcelas donde más acertadamente se explayó fue en la revisión antiteísta de la Biblia a la luz del pensamiento crítico moderno, tal como pudo cristalizarlo y materializarlo en la ya citada El Evangelio según Jesucristo y también en Caín (2009), la última de las novelas que logró completar. En Los poemas posibles, el acervo religioso de la tradición judeocristiana es sometido ya a un proceso desacralizador dentro de “Mitología”, la tercera de sus secciones (“¿Brillan luces en el cielo? Siempre brillaron. / De esa vieja ilusión desengañémonos: / es día de Navidad. No pasa nada.”). El poema “Judas”, de contundencia reseñable, no deja de evocar alguna filiación borgiana: “Del pan, el cuerpo; la sangre, de este vino; / de las miserias del hombre, divinidad: / nada ponen de sí los dioses vanos (…) / Sin Judas, ni Jesús sería dios”. Pero Saramago no se detiene únicamente en el legado de la Biblia. Desde los postulados del materialismo histórico, bien se puede apreciar la religión como un panel de mitologías sucesivas, como un fenómeno crudamente evolutivo; superestructura en marcha que va dejando cadáveres de dioses y personas al costado de un camino harto difícil (“A los dioses sin fieles invoco y rezo, / y pregunto a qué vengo y lo que soy (…) / En las bocas resecas brillan dientes / de roer carne humana desgastados.”). La irrevocable certidumbre de la divinidad como creación humana, y no al revés, propicia la decantación de momentos particularmente brillantes: “(…) que el sentido de la vida es sólo éste: / hacer de la Tierra un Dios que nos merezca / y dar al Universo el Dios que espera”.
El venidero autor de Todos los nombres –título ya mencionado, una de las novelas de trasfondo amoroso más fascinantes e insólitas dentro de la ficción europea contemporánea- había de ocuparse necesariamente del amor en su producción lírica. Tal cosa ocurre, en primera instancia, desde una perspectiva distanciada y metatextual; en la serie de poemas culturalistas que componen “El amor de los otros”, cuarta sección de Los poemas posibles. Entre estas páginas concebidas fundamentalmente como monólogos dramáticos, y surgidas de una triple veta que comprende el mito de don Juan, El Quijote cervantino y el Romeo y Julieta shakespeariano, no puede dejar de destacarse el tríptico infernal del seductor (“Orgullo de don Juan en el infierno”, “Lamento de don Juan en el infierno”, “Sarcasmo de don Juan en el infierno”). No obstante, ese cuarto segmento de la obra es breve; en seguida se abre paso la quinta sección –más amplia incluso que la extensa primera-, “En esta esquina del tiempo”, donde el asunto amoroso, que vira lentamente hacia el erotismo, concierne ya al sujeto poético sin realidades culturales interpuestas. Si bien el sarcasmo de la página titulada “Receta” nos pone sobre aviso en torno a las celadas del sentimentalismo trasnochado, las declaraciones de alto voltaje lírico no se hacen esperar: “Un nuevo ser me nace a cada hora”; “(…) hay que dar sin medida, como el sol, / imagen rigurosa de lo que somos”. Porque el amor “sólo elige / a quienes de nosotros sepamos convertir (…) / en manos de dar los dedos de retener”; porque, al ser “ola del mar que el mismo mar sostiene”, el amor “de sí mismo se alimenta”. Y todo ello aceptando el forzoso reverso del corazón: “En tu mano de paz, en tu mano de guerra, / si ya nació amor, la pena anida”. Mas como amor es, efectivamente, “paz y guerra”, el sujeto poético, imbuido de energía salvadora y fundadora, apuesta por desplegar “las banderas de mis besos / en vez de abrir cráteres a dentelladas”. La mayor extensión y el descriptivismo sensual otorgan a poemas como “Afrodita” un especial carácter. De hecho, es a través del sensualismo como Saramago, en realidad, comienza a desbrozar una senda expresiva más allá de la característica sobriedad pessoana –“En la mano de seda que en caricia de ala / hace abrir los sueños como fuentes de agua”- pero sin olvidar las enseñanzas medulares del maestro –“(…) y con savia de rosa y con mi sangre / perennidad construyo en vida breve”-. Ecos incluso de Miguel Hernández se diría que afloran en un inspirado momento: “Sea lo que sea, o acabe siendo, / o haya sido con dolor y agonía, / con miseria, pavor y amargura, / si tu vientre se abre y me recoge”. Y así, el poema “Declaración”, página espléndida, alcanza a postularse como una sorprendente afirmación de la vida (“También un día, cuando esta mano se seque, / en la memoria de otra mano perdurará, / como la boca guardará callada / el sabor de las bocas que ha besado.”). No ha de extrañarnos, en un contexto de vibración semejante, que la elocuencia se anhele más allá de las servidumbres del idioma: “Un verso que se diga sin palabras, / o si palabras tiene, nada expresen: / una línea en el aire, un gesto breve / que, en un hondo silencio, me resuma (…)”.

“Di tú por mí, silencio, lo que no puedo”, afirma el poeta que, no obstante, es plenamente consciente de su paulatina conquista: “Camino de palabras voy abriendo, al corazón de las cosas apuntado”. Paradoja de paradojas. Paradojas que se asumen ya con alegría. En un general clima de pasión, incluso de ilusión a todo trance –“(…) todo tiempo es tiempo comenzado”; “De nosotros nace el tiempo (…) / cogidos de la mano amanecemos dioses”-. Si en Los poemas posibles, la evocación de Luís de Camões –el mayor poeta portugués, autor de la epopeya Los lusiadas, de 1572- se producía en un tono menor muy evidente, y en realidad de lo más ambiguo –“¿Del nacer al morir ganaste cada día / o perdieron tu vida los versos que escribiste?”-, al comienzo de Probablemente alegría se celebra ya su grandeza sin rodeos, e incluso se le quiere, con cariño entrañable, en la comunión de la lengua (“Mi amigo, mi asombro, mi candil”). Nada más sintomático. Este segundo libro de versos de José Saramago combina una fuerza erótica casi de aliento cósmico, profundizando en la vertiente que dominaba el tramo conclusivo de Los poemas posibles, con un afán solidario de indudable raíz cívica –“Venid todos conmigo, hermanos o enemigos, / a ver si poblamos esta ausencia / llamada soledad”-, y con una imaginería que, ahora sí abiertamente, apuesta por formulaciones más exuberantes –“Oh mi cuerpo de torre y de palmera, / ahora derrumbado pues la fuerza / se vertió como el vino”; “¿Y si las uñas convertidas en navajas / abriesen diez caminos de desquite? / ¿Y si los versos doliesen masticados / entre dientes que muerden el vacío?”-. Y todo ello siempre sin perder el claro eje de una conciencia existencial a través de la creación: “(…) el pasmo de la vida en la forma del verso”-. “Amor diremos, / que otro nombre mejor no se descubre”, sostiene el poeta, para acabar afirmando –con una arrebatada suposición cuya esencia, en verdad, es convicción- que las “líneas maestras de la mano abren camino / donde pueden caber los pasos firmes / de la reina y del rey de esta ciudad”.
De los setenta y tres poemas, sin división en secciones, que encontramos en Probablemente alegría, cinco de ellos (“El beso”, “La mesa es el primer objeto”, “En la isla a veces habitada”, “Es un libro de buena fe”, “Protopoema”) constituyen un adelanto de lo que luego tomará carta de naturaleza y plena forma en El año de 1993: la composición en versículos “como célula rítmica y melódica”, en palabras del propio Saramago; composición en versículos cada vez más extensos –y ya sin signos de puntuación en el caso de El año de 1993– que, en puridad, favorece la articulación de poemas en prosa con una fuerte carga narrativa. De hecho, el escenario apocalíptico que proponen los treinta impactantes textos incluidos en el tercer y último poemario del escritor anticipan el gobelino de horrores que irá tejiéndose a lo largo de las páginas de Ensayo sobre la ceguera, con algún momento claramente prefigurado (“Como una especie de podredumbre fosforescente y venenosa”). También el uso de la digresión, uno de los rasgos característicos de la madurez narrativa del autor de El hombre duplicado o Ensayo sobre la lucidez, se halla presente (“La ciudad que los hombres dejaron de habitar está ahora sitiada por ellos / No se debe pasar por alto la exageración que hay en la palabra sitiada / Como exageración habría en la palabra cercada o en cualquier otra sinónima sin querer animar la debatida cuestión de la sinonimia perfecta”). Saramago no deja de aportar algunas importantes consideraciones en torno a El año de 1993 en el prólogo al volumen de su poesía completa: pone de relieve cómo lo compuso ya liberado “de los amables constreñimientos de la métrica y de la rima” –unas palabras de Diderot, al inicio del libro (“Pero me parece que tu voz es menos ronca, y que hablas más libremente”) no pueden resultar más indicadas-; recuerda su publicación en 1975, “en el auge del movimiento revolucionario popular subsecuente del derrumbamiento de la dictadura en Portugal”; explica que los treinta poemas de la obra, “con estilo al mismo tiempo realista y metafórico”, describen “la terrible ocupación de un país por un invasor cruel, ambos no nominados, hasta la liberación final”. De cualquier modo, el escenario apocalíptico de El año de 1993, lejos de ser estático, va sufriendo metamorfosis al hilo de unas intuiciones líricas que no se hallan exentas de humor negro, ni tampoco de fantasía irónica (“El comandante de las tropas de ocupación tiene un hechicero en su estado mayor. / Pero el sentido del honor militar aunque condescendiente en otros casos siempre le impidió utilizar esos poderes sobrenaturales para ganar batallas”). La convulsa parábola distópica no desdeña incluso algunos guiños a la ciencia ficción –“(…) hechos piel masa muscular y esqueleto fueron los animales provistos de poderosos mecanismos internos unidos a los huesos por circuitos electrónicos que no podían errar”-, así como el delirio de informática antropófaga desarrollado por el poema “23”. Empero, es en la dimensión netamente alegórica donde Saramago acuña los hallazgos más líricos: “Una llama que venía en el brazo levantado y que era la propia mano ardiendo por la luz del sol robada”. También en la formulación de la esperanza: “Señal de que tal vez nos reconozca finalmente la vida y de que no todo se ha perdido en las humillaciones que consentimos algunas veces cómplices”. Puro Saramago este. En los tiempos tan difíciles que atravesamos, conviene tenerlo siempre cerca. Porque El año de 1993 nos advierte de los graves riesgos que se corren al desistir de un inquebrantable compromiso cívico. En una época en la que el pensamiento neoliberal rampante se ha arrogado la defensa de una libertad centrada exclusivamente en el individuo –y para exclusivo provecho de unas fuerzas del capital sometidas a la creciente tensión de sus propias contradicciones-, la literatura de Saramago nos recuerda que no hay libertad posible sin conciencia social. Porque la posible victoria individual de cada uno –o lo que es lo mismo, el seguro triunfo de los privilegiados a lo largo de la Historia- conduce a la derrota de todos como sociedad, como civilización. La liberación final de El año de 1993 representa, antes que cualquier otra cosa, la glorificación de la libertad como conquista necesariamente colectiva (“Oh este pueblo que corre por las calles y estas banderas y estos gritos y estos puños cerrados”, para que “comiencen a ser posibles todas las cosas que nadie prometió a los hombres pero que no podían existir sin ellos”).
Casi cabría decir que por sorpresa, El año de 1993 concluye con un breve poema titulado “Catorce de junio”. Y en este hermoso epílogo, leemos: “Cerremos esta puerta. / Lentas, despacio, que nuestras ropas caigan / como de sí mismos se desnudarían dioses. / Y nosotros lo somos, aunque humanos (…) / No se alejó el tiempo, no se fue. Asiste y quiere.”. Intimidad tras el latido épico, por tanto. Como si la conquista colectiva necesitase volver a los hallazgos líricos del final de Los poemas posibles y de Probablemente alegría, cristalizados no sin el esfuerzo previo de un camino, de un viaje desde la conciencia creadora de los límites, la posibilidad, hasta el corazón mismo de lo probable. Como si la obra poética de José Saramago reivindicase su unidad, su vigor por mí misma, junto a sus aspas de molino y su engranaje de dinamo, su condición de agente catalizador para una poética en marcha. La poética de un escritor imprescindible.