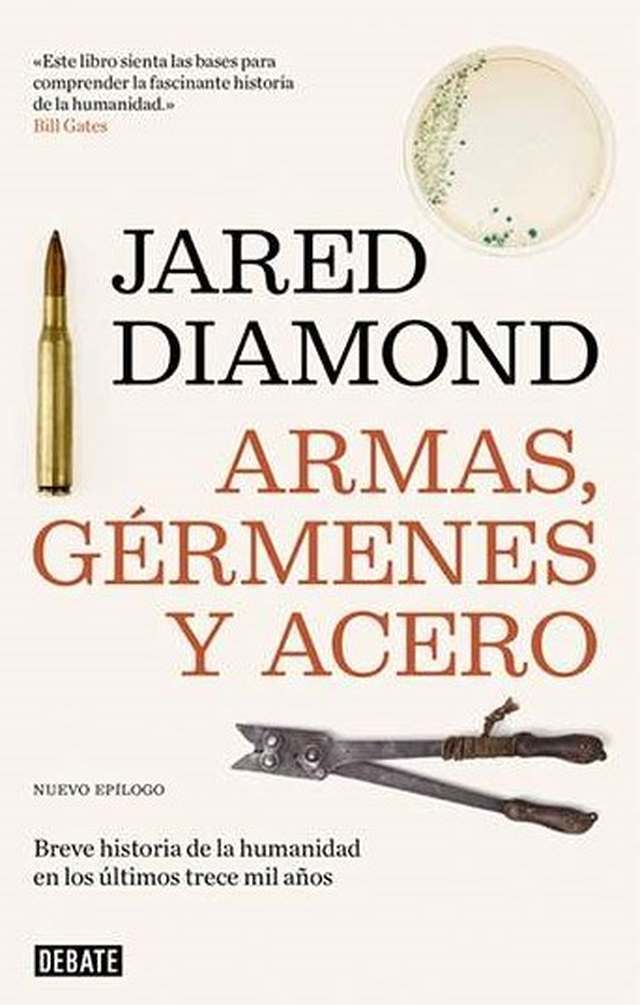El escritor y musicógrafo Antonio Daganzo reivindica la figura del gran compositor portugués José Manuel Joly Braga Santos, haciendo especial énfasis en una de sus obras maestras, profundamente desconocida en España: la “Sinfonía nº 4, en mi menor”, quizá la sinfonía posromántica más ambiciosa y rotunda de cuantas se escribieron en la Península Ibérica.
 Musicalmente, para España, y diría también que para Europa y el resto del mundo, Portugal es el fado; para más señas, el fado en la histórica voz de la cantante y actriz Amália Rodrigues (1920 – 1999), auténtica reina del género, al que rindió culto con su extraña belleza de sacerdotisa melancólica. Y al hilo de la historia colonial portuguesa, el fado se transformó en esa especie de blues inclasificable y originalísimo llamado “morna”, como bien supieron y siempre sabrán los muchos devotos de Cesária Évora (1941 – 2011), la insigne vocalista de Cabo Verde. Más allá de esto, y a excepción –obvio es- de los sutiles rasgos de la antaño metrópoli que han podido pervivir en el muy rico imaginario sonoro brasileño, la música de Portugal parece reducirse a aquella Grândola, Vila Morena del cantautor de Aveiro José “Zeca” Afonso (1929 – 1987), la mítica melodía ligada, en 1974, al inicio de la Revolución de los Claveles y al advenimiento de la democracia moderna en nuestro país vecino. Por otro lado, habrá que ver si la sorprendente, hermosa y muy lograda Amar pelos dois, canción ganadora del Festival de Eurovisión en su edición de 2017 –compuesta por Luísa Sobral, e interpretada por su hermano Salvador-, sobrevive a la difícil vorágine del aquí y el ahora. El caso es que la percepción que pueda tenerse de todo el arte del sonido portugués sufre un menoscabo importantísimo si no se atiende al patrimonio de su música clásica. Un repertorio, por desgracia, tan poco conocido en España y en el mundo como el acervo de su pintura y su escultura. No cabe engañarse: muy difícil será ya encumbrar, retrospectivamente, a un Camões, un Pessoa o un Saramago de la música –por citar los tres nombres quizá más ilustres de las letras portuguesas-. Pero sí resulta todavía posible colocar, entre las referencias culturales de prestigio, a una figura en cierto modo análoga a lo que representó, por ejemplo, el realizador Manoel de Oliveira para el cine luso. Ese artista, sin duda, es el compositor lisboeta José Manuel Joly Braga Santos (1924 – 1988); simplemente Joly Braga Santos para la Historia de la Música, donde su legado debería ocupar mucho más que una mera entrada de diccionario enciclopédico.
Musicalmente, para España, y diría también que para Europa y el resto del mundo, Portugal es el fado; para más señas, el fado en la histórica voz de la cantante y actriz Amália Rodrigues (1920 – 1999), auténtica reina del género, al que rindió culto con su extraña belleza de sacerdotisa melancólica. Y al hilo de la historia colonial portuguesa, el fado se transformó en esa especie de blues inclasificable y originalísimo llamado “morna”, como bien supieron y siempre sabrán los muchos devotos de Cesária Évora (1941 – 2011), la insigne vocalista de Cabo Verde. Más allá de esto, y a excepción –obvio es- de los sutiles rasgos de la antaño metrópoli que han podido pervivir en el muy rico imaginario sonoro brasileño, la música de Portugal parece reducirse a aquella Grândola, Vila Morena del cantautor de Aveiro José “Zeca” Afonso (1929 – 1987), la mítica melodía ligada, en 1974, al inicio de la Revolución de los Claveles y al advenimiento de la democracia moderna en nuestro país vecino. Por otro lado, habrá que ver si la sorprendente, hermosa y muy lograda Amar pelos dois, canción ganadora del Festival de Eurovisión en su edición de 2017 –compuesta por Luísa Sobral, e interpretada por su hermano Salvador-, sobrevive a la difícil vorágine del aquí y el ahora. El caso es que la percepción que pueda tenerse de todo el arte del sonido portugués sufre un menoscabo importantísimo si no se atiende al patrimonio de su música clásica. Un repertorio, por desgracia, tan poco conocido en España y en el mundo como el acervo de su pintura y su escultura. No cabe engañarse: muy difícil será ya encumbrar, retrospectivamente, a un Camões, un Pessoa o un Saramago de la música –por citar los tres nombres quizá más ilustres de las letras portuguesas-. Pero sí resulta todavía posible colocar, entre las referencias culturales de prestigio, a una figura en cierto modo análoga a lo que representó, por ejemplo, el realizador Manoel de Oliveira para el cine luso. Ese artista, sin duda, es el compositor lisboeta José Manuel Joly Braga Santos (1924 – 1988); simplemente Joly Braga Santos para la Historia de la Música, donde su legado debería ocupar mucho más que una mera entrada de diccionario enciclopédico.
No surgió de la nada un gran talento como el suyo: por más que se les hubiera ignorado internacionalmente, Portugal no dejó de contar con muy notables maestros, en materia de composición, desde las glorias renacentistas de la polifonía –con la creación de Duarte Lobo (c. 1565 – 1646), Filipe de Magalhães (c. 1571 – 1652) y Manuel Cardoso (1566 – 1650; el Tomás Luis de Victoria portugués) sita en muy principal lugar-. Manuel Rodrigues Coelho (c. 1555 – 1635), Carlos Seixas (1704 – 1742) y António Teixeira (1707 – 1774) entregaron su solvencia artística a la época barroca, y cabría señalar a João de Sousa Carvalho (1745 – 1798) y António Leal Moreira (1758 – 1819) como figuras de transición hacia el Clasicismo. El más que interesante João Domingos Bomtempo (1775 – 1842) llegó a asomarse a las simas románticas: bastará citar su Fantasía para piano y cuarteto de cuerda para probarlo con creces. A Alfredo Keil (1850 – 1907), también pintor, se le debe la autoría de A Portuguesa, que acabaría convertida en himno nacional –y aún continúa en tal esfera de “pompa y circunstancia”, que diría Shakespeare-. Pero, siquiera muy tardíamente, fue José Vianna da Motta (1868 – 1948) quien mejor encarnó el Romanticismo sonoro: su Sinfonía en La mayor, “A la Patria”, de 1895, a pesar de las irregularidades que entumecen su notable longitud, no deja de representar una conquista. Sobre todo, porque cuesta imaginar la eclosión del sinfonismo de Luís de Freitas Branco (1890 – 1955) en ausencia de tal precedente. Posromántico capaz de asumir influencias impresionistas y expresionistas, y más capaz aún de llevar a la música culta de su país a un ámbito de excelencia incontestable, Freitas Branco sufrió, probablemente, la íntima insatisfacción de no lograr cuajar la sinfonía perfecta en los cuatro ambiciosos intentos que acometió. Cuatro buenas sinfonías, desde luego, pero que palidecen si se las compara con sus mejores poemas sinfónicos: el impresionista Paraísos artificiales, de 1910, basado, por supuesto –el título no engaña-, en la literatura de Thomas de Quincey y Charles Baudelaire, y el orientalista Vathek, de 1913, con el populoso “fugato” (¡modernísimo “fugato”!) de su tercera variación –la obra está concebida, sí, según un modelo explícito de tema y variaciones, algo nada frecuente en la música programática-. El temperamento creativo de Freitas Branco se amoldaba mejor a estas formas musicales de mayor flexibilidad, a las que supo dotar de la consumada técnica que había adquirido en Berlín y en París; algo de lo que se benefició el Conservatorio de Lisboa durante más de dos décadas. Era, indudablemente, la coyuntura ideal para que, de aquellas aulas y partiendo de aquellas enseñanzas, surgiese, por fin, un formidable talento como el de Joly Braga Santos, la personalidad dominante de la música clásica portuguesa en el siglo XX. Así fue, y no estaría de más recordar ahora, por cierto, que Luís de Freitas Branco también compartió su sabiduría con otro de los nombres imprescindibles de la centuria pasada en Portugal: el compositor, musicólogo y muy valiente antifascista Fernando Lopes-Graça (1906 – 1994).
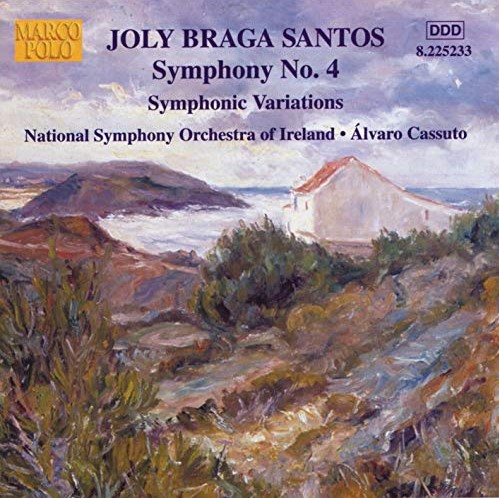 Joly Braga Santos vino al mundo sólo dos años antes de que, en 1926, la Dictadura Nacional acabara con la Primera República, y casi una década antes de que una nueva constitución, bajo el influjo del retrógrado António de Oliveira Salazar, diera forma al llamado “Estado Novo”, la forma que tuvo el fascismo de adaptarse a la idiosincrasia portuguesa. Sólo durante catorce años, pues –desde el 1974 de la Revolución de los Claveles hasta el 1988 de su óbito-, la carrera de Braga Santos pudo desarrollarse en un escenario de libertad. Sin embargo, la habilidad del compositor fue mayúscula a la hora de sustraerse a la tutela del autoritarismo y el tradicionalismo. Genio precoz, en los años más duros del régimen engrandeció la música de su patria hasta extremos nunca conocidos, siguiendo un estilo que, si bien no resultaba rupturista, sí era ambicioso en su anhelo de culminar la lógica evolución estética, por las amplias avenidas del posromanticismo, que Portugal no había completado aún; genio después igual –genio siempre-, una vez ampliados sus estudios en el extranjero al término de la Segunda Guerra Mundial, Braga Santos tuvo el coraje de acometer –bien pasada la mitad de siglo, entonces sí- la ruptura estética con el arte pretérito, en lo que perfectamente podía interpretarse como un posicionamiento acorde con la sensibilidad mayoritaria del país, que veía ya en el salazarismo toda una rémora, el obstáculo que impedía alcanzar el necesario progreso que Europa brindaba. Músicas más vanguardistas fueron y son la ópera de 1970 Trilogia das Barcas, sobre textos del renacentista Gil Vicente, o el brillante Concierto para piano y orquesta de 1973; más que una ruptura, lo acontecido consistió en un paulatino desplazamiento del eje armónico desde el ámbito modal hasta el cromático –con su inestabilidad tonal característica, al basar su sistemático proceder en el movimiento por semitonos-. Dicha evolución puede apreciarse muy bien escuchando, seguidos, el magnífico Divertimento nº 1, para orquesta de cámara, del año 1961, y el Divertimento nº 2, para orquesta de cuerdas, de 1978. Pero el caso es que, en lo concerniente al estricto “corpus” sinfónico del autor, la impresión que se traslada es la de una auténtica, profunda ruptura. Y, a despecho de su muy notable producción en otro tipo de repertorios –los ballets Alfama (1956) y Encruzilhada (1967); el precioso Concierto para orquesta de cuerdas (1951) y las Variaciones sobre un tema del Alentejo (también de 1951; una de sus pocas partituras basadas explícitamente en el folclore portugués); su música concertante con solistas; su música de cámara y la vocal, que le acercó a Camões, a Pessoa, a Machado, incluso a Garcilaso de la Vega y, por supuesto, a Rosalía de Castro en sus Cantares gallegos de 1983, dedicados a la soprano española María Orán-; a despecho de cuanto quedó apuntado a vuelapluma, Joly Braga Santos siempre será el sinfonista de Portugal por antonomasia. Con todo merecimiento: de ello dan cumplido testimonio las seis sobresalientes sinfonías que nos legó.
Joly Braga Santos vino al mundo sólo dos años antes de que, en 1926, la Dictadura Nacional acabara con la Primera República, y casi una década antes de que una nueva constitución, bajo el influjo del retrógrado António de Oliveira Salazar, diera forma al llamado “Estado Novo”, la forma que tuvo el fascismo de adaptarse a la idiosincrasia portuguesa. Sólo durante catorce años, pues –desde el 1974 de la Revolución de los Claveles hasta el 1988 de su óbito-, la carrera de Braga Santos pudo desarrollarse en un escenario de libertad. Sin embargo, la habilidad del compositor fue mayúscula a la hora de sustraerse a la tutela del autoritarismo y el tradicionalismo. Genio precoz, en los años más duros del régimen engrandeció la música de su patria hasta extremos nunca conocidos, siguiendo un estilo que, si bien no resultaba rupturista, sí era ambicioso en su anhelo de culminar la lógica evolución estética, por las amplias avenidas del posromanticismo, que Portugal no había completado aún; genio después igual –genio siempre-, una vez ampliados sus estudios en el extranjero al término de la Segunda Guerra Mundial, Braga Santos tuvo el coraje de acometer –bien pasada la mitad de siglo, entonces sí- la ruptura estética con el arte pretérito, en lo que perfectamente podía interpretarse como un posicionamiento acorde con la sensibilidad mayoritaria del país, que veía ya en el salazarismo toda una rémora, el obstáculo que impedía alcanzar el necesario progreso que Europa brindaba. Músicas más vanguardistas fueron y son la ópera de 1970 Trilogia das Barcas, sobre textos del renacentista Gil Vicente, o el brillante Concierto para piano y orquesta de 1973; más que una ruptura, lo acontecido consistió en un paulatino desplazamiento del eje armónico desde el ámbito modal hasta el cromático –con su inestabilidad tonal característica, al basar su sistemático proceder en el movimiento por semitonos-. Dicha evolución puede apreciarse muy bien escuchando, seguidos, el magnífico Divertimento nº 1, para orquesta de cámara, del año 1961, y el Divertimento nº 2, para orquesta de cuerdas, de 1978. Pero el caso es que, en lo concerniente al estricto “corpus” sinfónico del autor, la impresión que se traslada es la de una auténtica, profunda ruptura. Y, a despecho de su muy notable producción en otro tipo de repertorios –los ballets Alfama (1956) y Encruzilhada (1967); el precioso Concierto para orquesta de cuerdas (1951) y las Variaciones sobre un tema del Alentejo (también de 1951; una de sus pocas partituras basadas explícitamente en el folclore portugués); su música concertante con solistas; su música de cámara y la vocal, que le acercó a Camões, a Pessoa, a Machado, incluso a Garcilaso de la Vega y, por supuesto, a Rosalía de Castro en sus Cantares gallegos de 1983, dedicados a la soprano española María Orán-; a despecho de cuanto quedó apuntado a vuelapluma, Joly Braga Santos siempre será el sinfonista de Portugal por antonomasia. Con todo merecimiento: de ello dan cumplido testimonio las seis sobresalientes sinfonías que nos legó.
Entre el estreno de la Cuarta Sinfonía, el 28 de enero de 1951, y el de la Quinta (“Virtus Lusitaniae”) op. 45, el 2 de diciembre de 1966 –ambos dirigidos por el propio compositor a la Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional-, mediaron tres lustros que parecen un formidable abismo. La Quinta Sinfonía, inserta plenamente en la estética contemporánea, se hizo acreedora a una distinción otorgada por la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO, colocando a su autor entre los diez creadores musicales más importantes de aquellos días: algo insólito para la música culta de Portugal. La Sexta Sinfonía, op. 51, partitura del año 1972 estructurada en seis breves movimientos –y que requiere la voz de una soprano solista y el concurso del coro-, prosiguió la referida senda de vanguardia, al extremo de cuestionar la vigencia de la forma sinfónica tal como históricamente se había entendido. Nada menos: ¿quién se lo hubiera dicho a aquel veinteañero genial que, entre 1947 y 1951, había dado a conocer cuatro sinfonías como cuatro bastiones? La convicción en las posibilidades evocadoras y comunicativas del género le había llevado a dedicar su Primera Sinfonía, en re menor, op. 9, “a los héroes y mártires de la última guerra mundial” (¡!); tras la Segunda, en si menor, op. 13, otra fuerte convicción, la que tenía en su propia pericia a la hora de manejar el lenguaje sinfónico, le había permitido dedicar la Tercera, en Do mayor, op. 15, a su querido maestro, Luís de Freitas Branco, sin que en última instancia le temblase el pulso. Todo abocaba, efectivamente, a la cumbre, al portento de unidad y robustez arquitectónica que se materializó en la Sinfonía nº 4, en mi menor, op. 16; dedicada, por un joven maestro de veintiséis años, “a la Juventud Musical Portuguesa”, entidad de la que él mismo había sido uno de sus recientes fundadores. Pero más allá de guiños institucionales, la obra, en sí misma, respira juventud, incluso en el elegíaco segundo movimiento: por su vigor y empuje, por la bendita honradez de su claridad expositiva, por su instrumentación de luz indeclinable, y por la intrépida desenvoltura con la que Braga Santos manejó aquí sus influencias mayores a la sazón. O sea, la polifonía renacentista de su patria –lo que solía orientar la verticalidad de la música hacia armonías modales-, y el sinfonismo de dos soberanos especialistas en la materia, nacidos ambos en la segunda mitad del siglo XIX: el finlandés Jean Sibelius (1865 – 1957) y el británico Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958). Desde luego, si el influjo de alguno de los dos, si la madurez estilística de algunos de los dos se hubiera dejado sentir nítidamente en España, quizá hubiéramos podido contar, por estos lares, con el gran sinfonista posromántico que Joly Braga Santos sí acertó a ser, de pleno, para Portugal.
 Una introducción en tempo “Lento”, misteriosa y lírica, da paso, sin mayor demora, a la movida forma de sonata sobre la cual se hace fuerte el movimiento inicial de la Cuarta Sinfonía. La impronta de Sibelius, esa enérgica dicción inconfundible, a la vez espasmódica y segura, se expande del primer al segundo tema con fluidez, y el desarrollo, más episódico que especulativo, le sirve de imán a una reexposición ligeramente variada, donde vuelve a brillar “la fuerte dramaturgia de generosas líneas melódicas” tan propia de Braga Santos, como señalase muy bien el director de orquesta Álvaro Cassuto, gran conocedor e intérprete de la obra del artista. El “Andante” que sigue –tiempo lento de la obra- presenta sin dilación, aunque plasmado todavía en medias tintas, un bellísimo tema de naturaleza elegíaca, bajo el que late un ostinato cromático de cuatro notas descendentes –do, si, si bemol, la- que en algo recuerda a la famosa “Marcha fúnebre” de la Segunda Sonata para piano de Frédéric Chopin. Una amplia sección central, que procede por bloques, conduce, de manera inteligentísima, a la vuelta del tema elegíaco y el ostinato subyacente; regreso que prescinde ya de las medias tintas: regreso apoteósico, con su tutti tan arrebatado como solemne, que pone broche a este fabuloso segmento de la partitura. A continuación, el “Allegro tranquillo” haría las veces de scherzo: trémolos y pizzicati anuncian a Sibelius nuevamente, si bien algunos efectos de orquestación evocarían a Maurice Ravel –al “Lever du jour” de su Dafnis y Cloe, para ser exactos-. Ciertas ideas motrices de este scherzo pasarán, transformadas, al último movimiento de la obra, que es, sin duda, la gloria de la Cuarta Sinfonía de Braga Santos, la medida de su ambición y la definitiva razón de su rotundidad. Como en el arranque de la partitura, una introducción indicada “Lento” da paso al “Allegro con brio” en forma de sonata, poseedora de dos temas absolutamente memorables: el primero, heroico y jubiloso; el segundo, más jubiloso todavía, popular, resuelto en un excitante compás que amalgama lo ternario y lo binario. Las ideas van fluyendo con tanta exuberancia y contundencia que el desarrollo de la forma sonata se antoja una prolongación radiante de la exposición, de manera que el regreso de los dos temas se reviste de una asombrosa aureola de triunfo. Y cuando todo parece abocar a una fractura insospechada, sobreviene la gran sorpresa del epílogo, “Largamente maestoso, ma non troppo lento”. Toda la tensión sinfónica se resuelve en un himno; en el himno dedicado a la Juventud Musical Portuguesa –de hecho existe una versión posterior de la sinfonía, con coro de cierre sobre versos del escritor Artur de Vasconcelos Sobral, fechada en 1968-. Cuatro repeticiones in crescendo de la maravillosa melodía hímnica, con sus lógicas transformaciones instrumentales, llevan a la partitura a una conclusión de puro gozo, arrolladora y conmovedora en su vivísima fraternidad.
Una introducción en tempo “Lento”, misteriosa y lírica, da paso, sin mayor demora, a la movida forma de sonata sobre la cual se hace fuerte el movimiento inicial de la Cuarta Sinfonía. La impronta de Sibelius, esa enérgica dicción inconfundible, a la vez espasmódica y segura, se expande del primer al segundo tema con fluidez, y el desarrollo, más episódico que especulativo, le sirve de imán a una reexposición ligeramente variada, donde vuelve a brillar “la fuerte dramaturgia de generosas líneas melódicas” tan propia de Braga Santos, como señalase muy bien el director de orquesta Álvaro Cassuto, gran conocedor e intérprete de la obra del artista. El “Andante” que sigue –tiempo lento de la obra- presenta sin dilación, aunque plasmado todavía en medias tintas, un bellísimo tema de naturaleza elegíaca, bajo el que late un ostinato cromático de cuatro notas descendentes –do, si, si bemol, la- que en algo recuerda a la famosa “Marcha fúnebre” de la Segunda Sonata para piano de Frédéric Chopin. Una amplia sección central, que procede por bloques, conduce, de manera inteligentísima, a la vuelta del tema elegíaco y el ostinato subyacente; regreso que prescinde ya de las medias tintas: regreso apoteósico, con su tutti tan arrebatado como solemne, que pone broche a este fabuloso segmento de la partitura. A continuación, el “Allegro tranquillo” haría las veces de scherzo: trémolos y pizzicati anuncian a Sibelius nuevamente, si bien algunos efectos de orquestación evocarían a Maurice Ravel –al “Lever du jour” de su Dafnis y Cloe, para ser exactos-. Ciertas ideas motrices de este scherzo pasarán, transformadas, al último movimiento de la obra, que es, sin duda, la gloria de la Cuarta Sinfonía de Braga Santos, la medida de su ambición y la definitiva razón de su rotundidad. Como en el arranque de la partitura, una introducción indicada “Lento” da paso al “Allegro con brio” en forma de sonata, poseedora de dos temas absolutamente memorables: el primero, heroico y jubiloso; el segundo, más jubiloso todavía, popular, resuelto en un excitante compás que amalgama lo ternario y lo binario. Las ideas van fluyendo con tanta exuberancia y contundencia que el desarrollo de la forma sonata se antoja una prolongación radiante de la exposición, de manera que el regreso de los dos temas se reviste de una asombrosa aureola de triunfo. Y cuando todo parece abocar a una fractura insospechada, sobreviene la gran sorpresa del epílogo, “Largamente maestoso, ma non troppo lento”. Toda la tensión sinfónica se resuelve en un himno; en el himno dedicado a la Juventud Musical Portuguesa –de hecho existe una versión posterior de la sinfonía, con coro de cierre sobre versos del escritor Artur de Vasconcelos Sobral, fechada en 1968-. Cuatro repeticiones in crescendo de la maravillosa melodía hímnica, con sus lógicas transformaciones instrumentales, llevan a la partitura a una conclusión de puro gozo, arrolladora y conmovedora en su vivísima fraternidad.
¿Qué estamos aguardando en España para dar a conocer al público esta joya vecina, este tesoro portugués de valor incalculable? ¿Para normalizar, dentro de las programaciones de las muchas orquestas del país, la presencia de la sinfonía posromántica más deslumbrante que alcanzó a componerse en la Península Ibérica? La huella reconocible de Sibelius no ha de servir de excusa para insistir en su postergación; más notoria resulta dicha huella, por ejemplo, en la Primera Sinfonía de Sir William Walton, y la obra del inglés viene recorriendo exitosamente el mundo desde hace décadas. Por añadidura, toda la atención que pudiéramos prestar aquí a la Cuarta Sinfonía de Braga Santos tendría un seguro efecto beneficioso: fomentaría un mayor interés por nuestra parte hacia nuestro propio repertorio sinfónico. En especial, hacia el repertorio sinfónico español del siglo XX, donde, además de la Sinfonía sevillana de Joaquín Turina, y el excepcional neoclasicismo de la Sinfonietta de Ernesto Halffter –“el Halffter portugués”, no hay que olvidarlo-, languidecen obras interesantísimas como la Sinfonía pirenaica de Jesús Guridi, la Segunda de Andrés Isasi o la Sinfonía Aitana de Óscar Esplá, por no hablar de las sinfonías de Roberto Gerhard o de las debidas a Francisco Escudero. ¡Hay tanto por descubrir o redescubrir, por ponderar adecuadamente aún! Y cabe desear, antes de nada, que la música magnífica de Joly Braga Santos figure entre nuestras principales referencias. Sin más excusas, y de una vez por todas.