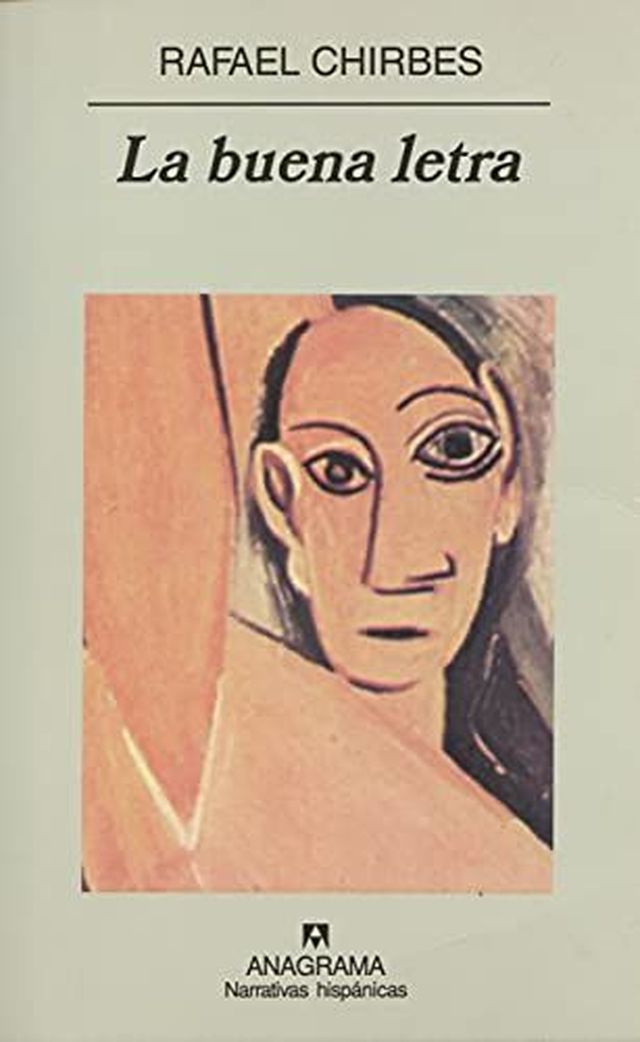Estos últimos meses, ante la mordiente pinza constituida por algunos medios y no menor número de profesionales de la política, doy en pensar a menudo en la actual —nada envidiable— situación de Juan Carlos de Borbón. Me veo impelido a examinar, aunque sea como mera e hipotética indagación, las distintas vías que le quedan al anterior Jefe del Estado para resarcir un honor presuntamente (sólo presuntamente) perdido. Y, la verdad, no encuentro muchas. Acaso vislumbro una sola viabilidad que, creo, restituiría el nombre de Juan Carlos I al lugar que le corresponde en la historia de España.
Estos últimos meses, ante la mordiente pinza constituida por algunos medios y no menor número de profesionales de la política, doy en pensar a menudo en la actual —nada envidiable— situación de Juan Carlos de Borbón. Me veo impelido a examinar, aunque sea como mera e hipotética indagación, las distintas vías que le quedan al anterior Jefe del Estado para resarcir un honor presuntamente (sólo presuntamente) perdido. Y, la verdad, no encuentro muchas. Acaso vislumbro una sola viabilidad que, creo, restituiría el nombre de Juan Carlos I al lugar que le corresponde en la historia de España.
Como bien enunció Schopenhauer, el honor reviste un carácter «negativo» (distinguiéndose en ello de la fama); esto es, se da por sobreentendido con la dignidad de la persona, conllevando en el discurrir biográfico una disyuntiva absoluta: o bien se conserva (de ahí, el histórico respeto a la honorabilidad de las personas mayores, porque han tenido tiempo de poner su honor a prueba y de perderlo) o bien se pierde. Y si se pierde no tiene posible reparación.
Bueno, maticemos este último aserto. Cada momento cultural admite determinadas, ritualizadas maneras de recomponer lo que se había roto. Claro está que este desafío a la irreversibilidad —a la entropía— exige un esforzado y doliente sacrificio (el haraquiri, en el código ético de los samuráis; el reto a duelo, en la Europa del romanticismo).
Soy de los que creen que a las personas hay que darles siempre una opción de salida: lo mismo que al labrar la piedra hay que maniobrar con el puntero o el cincel en oblicuo (dejando que el material se vaya conformando sin quebranto de su alma), nunca machacando su superficie frontalmente. Al Rey emérito, con independencia del abuso que haya podido realizar y de sus consecuencias legales, no se le está facilitando ninguna salida; se le está «machacando» de frente (y me pregunto si los «canteros» que están manejando el puntero de tal forma tienen las manos —aparte de exquisitamente limpias— tan fuertes y trabajadas en eso de construir España sillar a sillar).
Ante ese cerco, no exento de hipocresía, ahí tenemos al que fue rey de España escondido, acorralado en una esquina del Golfo Pérsico, sin saber qué decir ni qué hacer. Si mal está lo que parece que cometió, muy mal también que hiciera mutis por el foro; y rematadamente malo sería que, por ir aplazando su retorno sine die, le alcanzaran sus últimos días fuera de España (no precisamente —a diferencia de algunos de sus recientes antecesores— por haber sido derrocado). Si la decisión de marchar a Abu Dabi fue suya, mal; y si lo fue de su entorno, no mejor. Juan Carlos I, sostengo, debe volver; y debe hacerlo ya. La decisión apremia, que si la fortuna es corsaria —como sentencia Gracián en El Héroe—, «sea la contratreta anticiparse a tomar puerto».
No obstante, al pedir que vuelva al país en que reinó por casi cuarenta años (no los peores, recordemos, en su devenir histórico) no quiero decir que lo haga como si nada; ni, mucho menos, que vuelva a instalarse en el palacio de la Zarzuela. Nada de eso es posible ya. Es preciso atenerse a esas fórmulas más arriba apuntadas —severas, desde luego—, para restituir el honor. No basta con abrir una puerta y, en el pasillo, confesar cariacontecido: «Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir».
¿Qué hacer pues? Lo apropiado, una vez más, echar mano de la historia. Veamos cuántos grandes nombres que por ella discurren, con sus sombras siempre (sobre todo si poderosos) y con sus luces a menudo también, supieron salir al paso de sus acciones; veamos, en consecuencia, cómo quedan escritos —en su caso, restituidos— tales nombres en ese libro que hay que tener siempre presente. Por no salirnos del ámbito de la realeza que aquí tratamos, pero sí distanciándonos hasta los tiempos bíblicos, reparemos en la historia del rey David.
En nuestra cultura, la iconografía dominante de David es la del joven virtuoso y valiente que vence a Goliat. Éste es el momento que tenemos in mente y el que tantos escultores registraron en mármol o en bronce: el momento de concentración con la honda en la mano (Miguel Ángel); el certero lanzamiento de la piedra (Bernini); con la cabeza del gigante ya cortada a sus pies (Verrochio y Donatello). Cuando apreciamos el coraje y la virtud de ese mancebo nos cuesta pensar que él mismo, años después, al encapricharse de la hermosa Betsabé llegaría a realizar una acción tan cobarde y miserable como la del —hoy así lo denominaríamos— «caso Urías». Era Urías el esposo de Betsabé y no fue de poca monta, por cierto, el hecho de que el rey David lo destinara al puesto militar de mayor riesgo, por conseguir, como así fue, que abandonara con rapidez este mundo. Pero eso, con ser tan poco edificante acción, no ha podido con el momento de gloria de su mocedad; claro está que para ello se cuenta —cuenta la Biblia (2 Sam, 12)— con su conocido y ejemplar arrepentimiento y penitencia. Decimos David y decimos el joven victorioso frente a las fuerzas del mal; y así se representaría, muchos siglos después, en las citadas esculturas (sólo algunas, como la formidable de Juan Bautista Monegro que flanquea la entrada al templo de El Escorial, lo representa barbado y en edad madura, ya investido como rey de Judá y con su pecado —y su contrición— a cuestas).
Caso mucho más cercano, dentro ya de la Corona española, a considerar: el del emperador Carlos. Carlos V que, junto a sus grandes obras, tuvo sus grandes pecados (no sé si menores que los de Juan Carlos I), tras abdicar en su hijo Felipe, abandonó todo, cruzó media Europa y se recluyó, fuera del mundo, como un monje, en el apartado monasterio jerónimo de Yuste. Algo de la respetuosa propuesta que avanzo en el título va apareciendo ya… Con todo, como no soy quién para sugerir nada a nadie (y menos aún a un rey de España), sólo plantearé, más allá de lo hasta aquí indicado, algunas retóricas preguntas.
¿Qué ocurriría si Juan Carlos de Borbón, dejara Abu Dabi y se plantara, sin tener que contar con el consentimiento de nadie, en España? ¿No es esperable que la ciudadanía entendiera este gesto como el primer —y decidido— paso necesario?
¿Imposible conjeturar que reconociera su falta, en el mejor —por más inteligente—ejercicio de humildad, y, como si se coronara la cabeza en vez de con oro con ceniza, anunciara su retiramiento del mundo y del dinero? ¿Iluso pensar en la renuncia del capital acumulado, difícil ya de disfrutar a su edad? ¿Iluso que se conformase con su pensión, algo más que suficiente para vivir con dignidad? ¿Iluso que, mejor que trasmitir una discutible y problemática herencia, pensara en donar ese montante a una institución? (y, ya puestos a pensar, si no se le ocurre instituto, ONG o establecimiento al que dispensar tan bienvenida suma, y dado que todo este complicado asunto se ha producido a la vez que miles de españoles morían y sufrían por la COVID_19, ¿por qué no dar ejemplo entregándolo a la ciencia y, más en concreto, a la investigación de enfermedades víricas?).
¿Y, en todo caso, dónde vivir? ¿Y si Juan Cuarlos I pensara —apuntábamos antes— en su predecesor Carlos V? ¿Y si, como éste, reparara en la española orden de los Jerónimos, tan estrecha y fructíferamente unida a la Corona? ¿Y si, puesto que la orden abandonó Yuste en 2009 y sólo cuenta ya con el monasterio de El Parral, eligiera esta clausura frente al segoviano alcázar en que moraron reyes de España? ¿Y si…?
Creo que los monjes de El Parral —perdóneseme que hable por ellos— aceptarían de grado a la persona real. Quizá esa reclusión (en que no carecería de oportunas comodidades y servicios) hasta pudiera servir de refuerzo a la histórica orden, hoy a punto de extinguirse. Y, con todo ello, a mi entender, junto a resolver la complicada peripecia personal del monarca, se recuperaría su figura con toda coherencia —y significado— para la historia de España.
Imagino ahora las contadas líneas dedicadas al reinado de Juan Carlos I que podrá leer un estudiante de bachillerato (o comoquiera que para entonces se denomine la enseñanza secundaria) de dentro de cien o doscientos años. Tras la narración de sus primeros años de reinado, en que sería de justicia histórica indicar que tuvo que enfrentarse a los gigantes Goliat de turno y salir de ello victorioso y restaurar un estado de libertades y conducir al país a una de sus mejores épocas, vendría el final. No sabemos todavía cuál. Uno de los posibles, si se me permite el juego —siempre imprudente— con la historia-ficción podría ser de este tenor:
(…) tras una serie de errores en su vida personal y familiar, abdicó en su hijo Felipe. Más tarde, en el año de la terrible pandemia que asoló el mundo, estableció su residencia fuera de España, en la localidad de Abu Dabi. De allí decidió regresar poco después, para reconocer públicamente su culpa y anunciar su intención de donar sus bienes a la ciencia. Se recluyó entonces, siguiendo una práctica inveterada de la Corona española, en el monasterio jerónimo de El Parral (Segovia), donde transcurrieron sus últimos años. Descansan sus restos, según correspondía al uso de aquel entonces, en el Panteón de Reyes del monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la gran obra —también de fundación jerónima— de Felipe II.