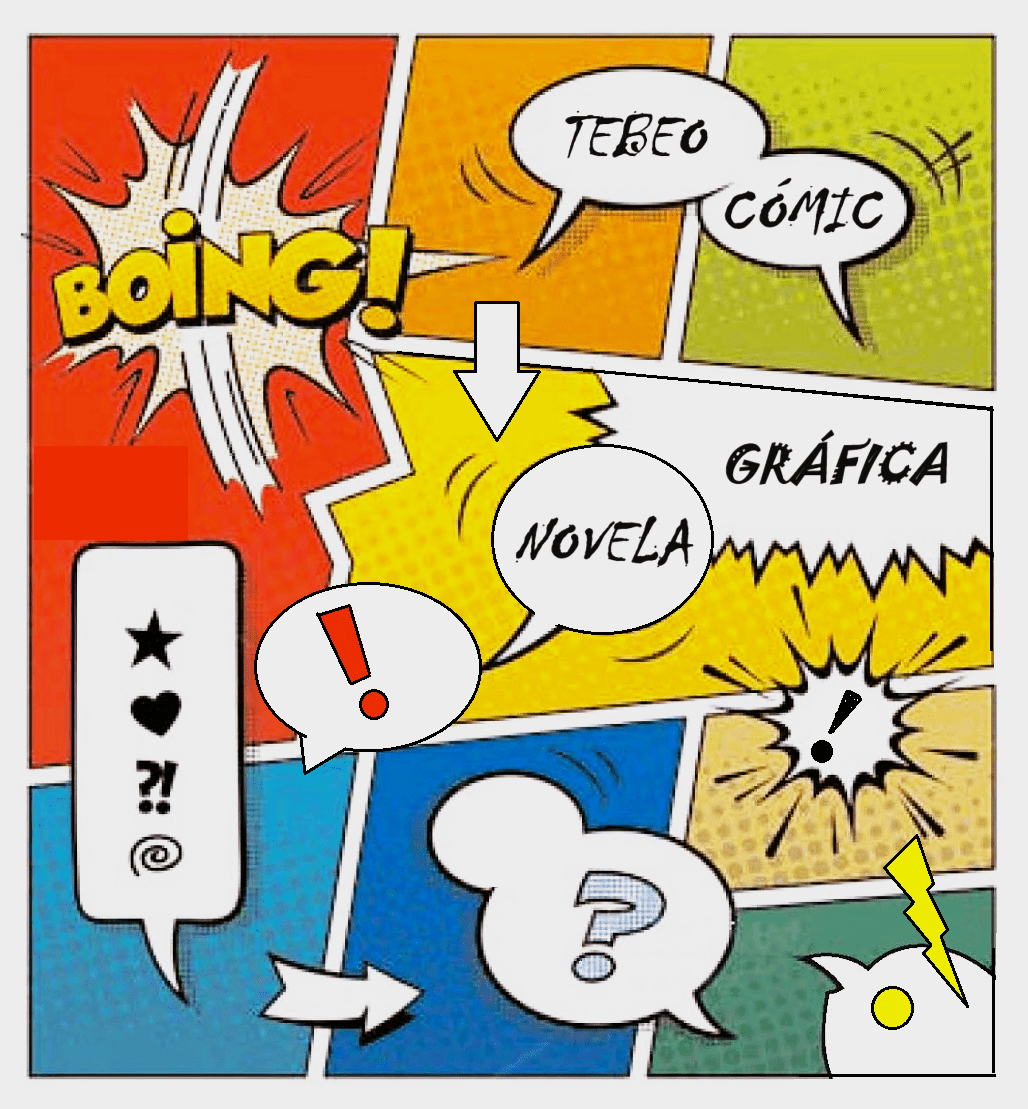La diversidad desborda la capacidad comprensiva. Metafísica y ontología son pájaros caídos, aunque sigan siendo de primera necesidad. El cientifismo positivista exhibe músculo; el populismo postureo; el lenguaje que describa la circunstancia se empobrece. ¿Para qué seguir con la filosofía? ¿Por qué? buscar un lugar en el parapeto si las fuerzas contrarias consiguieran abrir brecha? Pues precisamente por eso.
La diversidad desborda la capacidad comprensiva. Metafísica y ontología son pájaros caídos, aunque sigan siendo de primera necesidad. El cientifismo positivista exhibe músculo; el populismo postureo; el lenguaje que describa la circunstancia se empobrece. ¿Para qué seguir con la filosofía? ¿Por qué? buscar un lugar en el parapeto si las fuerzas contrarias consiguieran abrir brecha? Pues precisamente por eso.
Escribo estas líneas en el “Día de la Filosofía”. Lo hago para llevarle la contraria a su confiscación por una casilla del calendario. Si el ejercicio de la filosofía supone la comprensión de lo que pasa, debe ensartar la sucesión de los días, descender a sus bajuras, izarlos a las cumbres soleadas de la razón, rescatar las luces olvidadas, proponer horizontes.
Siempre fui amigo del “Búho” de Bloch, del que no me resisto a citar:
“Pensar significa traspasar. […] Pero anhelo, espera, esperanza necesitan su hermenéutica, el alborear de lo ante nosotros exige su concepto específico, lo nuevo exige su concepto combativo […] La filosofía tendrá que tener conciencia moral del mañana, parcialidad por el futuro, saber de la esperanza, o no tendrá ya saber ninguno […] la esencialidad coincide con lo que ya ha sido, y para lo cual el Búho de Minerva emprende siempre el vuelo cuando el ocaso comienza y cuando se ha hecho vieja una forma de vida”.
Que nos hallamos inmersos en una endiablada novedad; que sobre los acantilados de presentes sucesivos se estrellan oleajes de novedades fingidas, amenazándonos de vejez anticipada y poniendo a nuestro alcance brillantes y sugestivas basuras, no cabe duda. Jane Bennet, por ejemplo, nos habla en “Vibrant Matter. A Political Ecology of Things” del nicho biológico de un vertedero donde conviven la vida y la basura, los restos biológicos y los desechos de una civilización de obsolescencia programada.
Para introducir verdadera novedad, la que los griegos llamaban “kainos” y no la neófita “neos”, hace falta una “hermenéutica del alborear”, escarbar en las raíces de la noche, cavar en las profundidades de la cueva de Platón hasta llegar a la luz, escalar las sombras, rescatar significantes olvidados. La Minerva de Bloch es la diosa romana de la guerra, el padre de todas las cosas que decía Heráclito, “pólemos” la llamaban los griegos. Prefiero Atenea, diosa griega de la sabiduría. Entre otros atributos los griegos la llamaban “Partenos”, la que asistía a los partos, y “díkê, justicia, la que hace justicia, la que pone las cosas en su sitio. Y es que lo nuevo, creador de armonía, tiene que ser parido entre dolores, los propios, generados por todo nacimiento del saber, y los ocasionados por otros.
Siempre encontraréis gentes fuera de sitio que pretenden sitio y dislocan las cosas. Armadas para la guerra, vendrán de frente contra lo que quiere nacer y no puede, o, como sicarios, con el puñal en la manga, actuarán subrepticiamente como infiltrados, guerrilleros de la noche. Ya sabemos que existe una creatividad negativa consistente en remover lo inservible para hacerle sitio a lo posible, pero también los hay que patean por donde andan, con cabeza de acero, pecho de bronce y pies de barro. La historia es un inmenso campo, solo santo por “las ocasiones perdidas” que dice Garaudí.
Saber de todo ello es sufrir. “El que añade ciencia añade dolor”, reza el antiguo y siempre nuevo proverbio, y en ese sentido, al lado de este búho alza el vuelo la “Lechuza” de Hegel, la que lo inicia al caer el crepúsculo, según nos cuenta en el Prólogo a su “Filosofía del Derecho”.
En la dialéctica de la historia algunos traen sombras. Van disfrazados de luces para trabajar en la sombra. El Búho sabe ver la ruina que acecha desde sus entrañas, y vuela sobra las ruinas venideras. La lechuza alza el suyo sobre las quebraduras que producen en las tesis, sin otra antítesis que su propio estropicio. Atenea “díkê”, tiene que establecer justicia y ser partera de futuros. He aquí, a mi juicio, la función esencial de la filosofía.
Escribo estas líneas al recordar la introducción que en 1961 hace Jürgen Habermas a su libro “Perfiles filosófico políticos”. Claro que la diversificación de identidades y de prácticas que ha producido la Modernidad ha diversificado también las especialidades, no menos que las de índole filosófico. Vean si no la síntesis que de ello nos ofrecen Javier Muguerza y Pedro Cerezo, editores del libro colectivo “La filosofía hoy”.
 Esa multiplicidad de perfiles me hace pensar en el estado dogmático-metafísico cuando, bajo un impulso apropiativo del pensamiento, como en un juego de billar americano, algunos encerraban en su pequeño triángulo equilátero todas las bolas de distintos colores, hasta que la Modernidad tomo el taco en su mano y de un golpe las liberó a todas. Hoy ruedan por el tapete, pero otro taco pretende meter las diferencias en su agujero negro.
Esa multiplicidad de perfiles me hace pensar en el estado dogmático-metafísico cuando, bajo un impulso apropiativo del pensamiento, como en un juego de billar americano, algunos encerraban en su pequeño triángulo equilátero todas las bolas de distintos colores, hasta que la Modernidad tomo el taco en su mano y de un golpe las liberó a todas. Hoy ruedan por el tapete, pero otro taco pretende meter las diferencias en su agujero negro.
Practicando la analogía dialéctica que me es propia, pienso también en aquella “Torre de los Vientos”, erigida en Atenas, en aquel octógono alzado, servido por sacerdotes griegos, que fuera aun tiempo faro iluminado por los fuegos encendidos de su interior, y trazador de rumbos alternativos. ¡Ay mi Ateneo!.
Conviene no olvidarlo cuando la Docta Casa celebra su bicentenario. Tiene razón Habermas cuando sigue a Adorno para decir: “la filosofía […] no debe creerse ya en posesión de lo absoluto […] ni apartarse un ápice del concepto enfático de verdad”. Es hermosa esta dialéctica entre relativismo y veracidad. La filosofía tendrá que ahondar en lo relativo para descubrir su verdad. La “philosophia perennis” sólo es perenne en la tarea que tiene por encomienda, una tarea, a mi modesto entender, que tiene mucho de epistémico en lo fenomenológico, y de ontológico en lo metafísico. La realidad inmediata de los vertidos sobre la realidad, llama a la categorización de lo existente como aquello que se da en el ahí. Este ahí tiene que ser esclarecido en lo que se muestra o se descubre. En las identificaciones o diferenciaciones con él, construyéndolo, reconstruyéndolo o deconstruyéndolo, se construye la identidad del ser-si-mismo que elabora para si un contexto explicativo.
Desde su perspectiva filosófica alemana, que tanto peso ha tenido en la historia de la filosofía “en los años cincuenta o sesenta”, frente al neokantismo que él profesa, Habermas identifica cinco impulsos: una fenomenología ontológica; una filosofía de la vida; una filosofía antropológica; una filosofía de crítica social; y una filosofía de lógica positivista que, al incluir Habermas en ella a Popper y a Wittgenstein, nosotros hablaríamos de filosofía hermenéutica y de filosofía del lenguaje. ¿Se han agotado estos caminos para la filosofía? ¿Estamos con la razón en descampado?
Caminos tiene la filosofía genitiva, pero siempre habrá de moverse dialécticamente entre el yo y la circunstancia que pone círculo y da estancia al yo, que dijera Ortega. Ambos pueden ser obturados y los dos deben salvarse de consuno. Existe, como en todo, el riesgo de una excesiva personalización de la filosofía, no menor que un exceso circunstancial que despersonalice. El hombre avanza sobre una cuerda floja del tiempo-espacio como aquel volatinero de Nietzsche. No puede perder ninguno de los dos extremos que sostienen su cuerda, porque ambos le sostienen a él.
A buen seguro que un creyente hablará de la fe unamuniana, aquella por él entendida como el hilo que una pequeña araña saca de sí misma cuando el viento de la circunstancia le hace caer. Pero Habermas, tan respetuoso con el fenómeno religioso, no es hombre de fe religiosa, y ve lo que todos vemos:
Se han vuelto problemáticas las relaciones entre filosofía y ciencia, filosofía y tradición, y filosofía y religión. Queda la filosofía en su tarea de hurón de profundas galerías, pero con alas de búho que sobrevuela lo existente viendo su ruina, y alas de lechuza que enhila los periodos de dinámica histórica cuando se abre el vacío y el caos parece atacar de nuevo, cuando algo muere y algo pugna por nacer.
La conciencia cientifista y tecnocrática le tira de una pata proponiéndole otros vuelos como filosofía de la ciencia. La conciencia religiosa, conservadora de privilegios, le tira de la otra, mientras, como señala Habermas, “en las sociedades industriales desarrolladas se observa hoy, por vez primera como fenómeno generalizado la pérdida de la esperanza […] que, aunque ya no se apoyaba en una iglesia determinada, sí que seguía haciéndolo en tradiciones religiosas profundamente interiorizadas”.
Esa pérdida de esperanza no puede deberse a insatisfacciones producidas por la ciencia, ya que, ante amenazas concretas como en esta pandemia, esa esperanza se concentra en aquello que el hombre puede hacer por el hombre. Si pese a ello subsiste el estado que Habermas señala:
“[…] una peculiar ambivalencia que se esconde en los <nuevos> potenciales de conflicto: me refiero a la ambivalencia de desmotivación y protesta, a la ambivalencia de la desdiferenciación regresiva y de innovación […] Frente a estos fenómenos ambivalentes de desmoronamiento de las identidades personales y grupales formadas en el seno de las culturas superiores, un pensamiento filosófico que en comunión con las ciencias lograra llegar a ejercer una ancha influencia no podría movilizar otra cosa que la quebradiza unidad de la razón, es decir, la unidad de la identidad y de la no identidad que se establece en el habla racional”
Esa pérdida de esperanza que Habermas muestra puede deberse a que los logros de la civilización no han cumplido sus expectativas de progreso y no le llenan vacíos existenciales, en tanto ve en las religiones una bonita colección de conchas, ya sin contenidos, mientras el mar le llama con rumor de misterios que esperan.
No hay, nunca habrá unidad de la razón, dada la diversidad que actúa en oleajes temporales sucesivos. Sólo la racionalidad operativa en el lenguaje puede producir zonas de convivencia. Sin embargo, detrás de las palabras operan las intenciones. Ya sabemos por Heidegger que “el lenguaje es la mansión del ser”, y que “a su abrigo habita el hombre”, y hemos llegado a conocer también que existen hombres enajenados de humanidad, y en ellos las palabras son máscaras, armas arrojadizas, venenos sacados de su propia entraña que vierten en lo secreto, escalas para medrar.
No puede la ética quedar al margen del quehacer filosófico, no como manual de instrucciones, sino como descripciones del mal moral allí donde se encuentre, análisis de identidad y ética comunicacional y procedimental. Claro que, para eso, la ética debe ser fuente donde brota el ser como quehacer del bien común, y eso ya es otra cosa.
Tiene camino la filosofía, y no se recorre en un día, pero en un día muchos pasos caben, como en el Ulises de Joyce.
Nota: El autor es en la actualidad Presidente de la Agrupación para el estudio de las religiones y Vicepresidente de la Sección de Filosofía del Ateneo de Madrid.