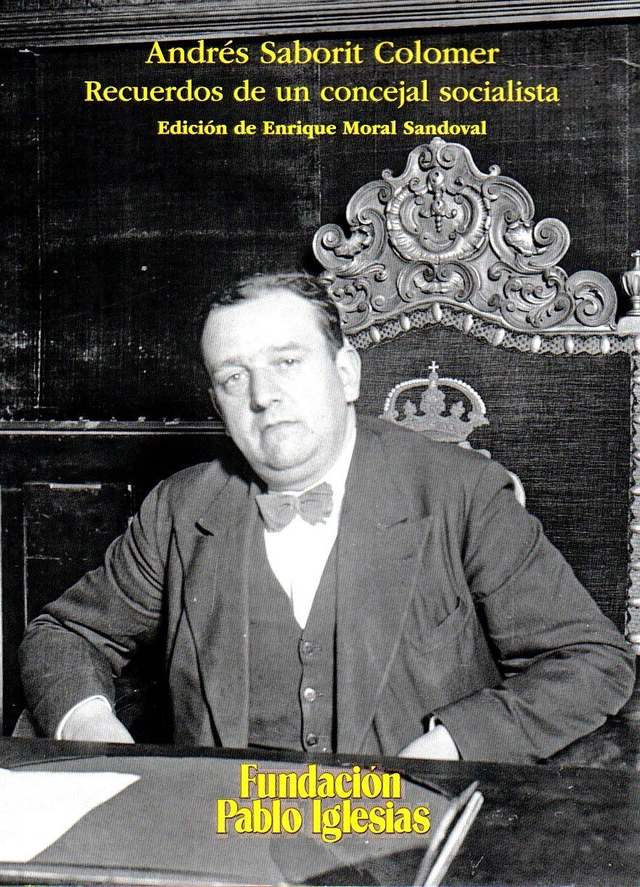Violencia de Leviatán
Violencia de Leviatán
Hace escasas semanas, el pensador Hartmut Rosa publicó un artículo en el que sostenía que la súbita desaceleración del mundo, causada por la pandemia, era algo inédito que había logrado lo que, por su parte, no habían conseguido todas las cumbres internacionales celebradas en torno a los problemas del medio ambiente, y que, por añadidura, nos brindaba una posibilidad única para replantear los caminos futuros de la comunidad humana. Me adhiero a su tesis. No obstante, las medidas practicadas sistemáticamente en la práctica totalidad del planeta están trayendo poca reflexión en el sentido señalado por el autor alemán. En su lugar, lo que observamos es cómo los nuevos rumbos de nuestras sociedades empiezan a enquistarse en el miedo, las distancias interiorizadas, las medidas de control social, la censura expresiva y la destrucción, en suma, de la sociedad civil. Todo ello, para mayor escarnio, como consecuencia, en muchos casos, de la imprudencia, la mala organización y los propios errores cometidos por el Leviatán.
Leviatán se dedica a restregar su imperiosa mano sobre el rostro sometido de calles despobladas, de espacios controlados por su reclamo eficaz de la violencia (Weber), de ciudades clausuradas en sus celdas domésticas, que se vuelcan en una creatividad voluntariosa y resignada. El zumbido de las nuevas colmenas trae consigo ecos antiguos que se embozan en nuevos trajes antivíricos, hasta ahora inimaginables por estas latitudes, para componer una escena que, estéticamente, tiene toques de neorrealismo, de absurdo existencialista y de distopía futurista, con millones de cuerpos hacinados en la hipercomunicación digital y consumidos por la artrosis del tacto. Nuevos tiempos de silencio en los que nada queda, tras el errático barrido de Leviatán, salvo la certeza de su ambicioso plan de dominio sobre la vida y sobre la muerte. Biopolítica y necropolítica de última generación, en tiempos de una pandemia que ningún Leviatán quiso ni supo prever.
Hoy las avenidas, como en un plano secuencia de Sergio Leone, muestran la postal de un desierto paisaje del alma, donde la épica musical de Ennio Morricone eleva a lo sublime el sórdido retrato de la verdad: una ciudad fantasma disputada entre pistoleros. La escena actual de las calles vacías y su silencio viral nos lo recuerda, salvo porque la ciudad ahora es el mundo y porque ya la música ha dejado de ser sublime hace tiempo. ¿Qué orden, pregunto, asegura que la fuerza que reclama el Leviatán no desemboque en la arbitrariedad? La aplicación ciega de lo establecido por parte de quienes ni pueden ni saben discutir lo que aplican es uno de los mayores riesgos que corre la democracia, y un escándalo cuando el Leviatán ni siquiera permite denunciarla y, sencillamente, la prohíbe, en un arrebato de demagogia y prepotencia. Para él solo somos criaturas gregarias incapaces de separar el grano informativo del ruido crujiente de la paja. ¿Qué ha hecho él, sin embargo, para formarnos en ese poder de discernimiento y juicio?
 Información y rumor
Información y rumor
La construcción de la información como un elemento de la teoría de la comunicación es una propuesta históricamente reciente, que se remonta a la primera mitad del siglo XX y a los trabajos de la cibernética. Más atrás podemos seguir su curso hasta el protoperiodismo de los siglos XVII y XVIII; y, sobre todo, hasta la consolidación posterior del periodismo como profesión, alrededor de la segunda mitad del siglo XIX y como resultado de los procesos de urbanización consecuentes con la industrialización, la arquitectura de los Estados nacionales y los nuevos rumbos de la ideología mercantilista impuesta por el liberalismo económico. Sin embargo, en todo ese periodo, el concepto de información debe tomarse en un sentido amplio que no puede restringirse a la idea específica que desarrolló, insisto, la cibernética, a partir del transplante de su modelo artificial al funcionamiento de los sistemas sociales de vida.
Como bien sabemos, hoy se habla constantemente de bulos y de fake-news, cediendo en este último caso a la ridícula moda de emplear anglicismos para realidades ya recogidas de antiguo por nuestro idioma. No obstante, hasta nuestro presente, el rumor -que es a lo que nos referimos- ha pervivido como una práctica humana ligada a nuestra forma de utilizar los discursos en el juego agonístico del dominio, el privilegio y el estatus. Sobre esto, nos enseñan mucho las investigaciones en antropología y sociología.
Es fácil, por lo tanto, concluir que la visión que señala al rumor como un enemigo de la información es el resultado de un momento histórico concreto y de una situación cultural igualmente situada. Por tal motivo, debería considerarse esta escisión sólo desde la perspectiva de una época que subordinó el poder de los discursos sociales a su relación con la opinión pública, a la labor de los medios como productores de dicho poder y a la estabilidad del Leviatán de resultas de las luchas entre las fuerzas serias de lo veraz y las bajas pasiones de los mentideros. Del combate de los primeros surgió, sin duda, el ideal de una figura admirable: la del periodista riguroso, ético y audaz, cuyo buen hacer ha de ser tenido como ejemplo de compromiso deontológico. Sin embargo, también es justo reconocer que, en muchas ocasiones, es ese mismo protagonista y su denodado esfuerzo por ceñirse a la transmisión honesta de los contenidos, quien se ve azorado a causa de la omnímoda persecución del Leviatán y de sus intereses ajenos a toda deontología política.
Esta situación se ha visto acentuada en momentos de crisis, guerra e incertidumbre, a lo largo de la historia, como bien lo demuestran los rumores difundidos durante la II Guerra Mundial y estudiados por los psicólogos Gordon Allport y Leo Postman. El progresivo debilitamiento del Leviatán, frente a la amenaza de una palabra ingobernable y en un marco cada vez más complicado – repartido entre lo local, lo nacional y lo global- fue inclinándolo al control y la instrumentalización de la habladuría. No es, pues, de extrañar que en los años 60, precisamente en un momento de profunda transformación cultural, ligada en gran parte al acopamiento del Leviatán con el mercado y sus promesas planetarias de un consumismo feliz, se hayan señalado las analogías de contagio y proliferación que se dan entre los rumores y las epidemias. Perseguir la enfermedad del rumor, pero vivir de la falsedad vírica de la publicidad.
 Disciplina, control y visibilidad
Disciplina, control y visibilidad
Ahora bien, ¿cómo comprender la contradicción de Leviatán, empeñado como está en que ninguna epidemia de rumores arriesgue la buena salud de su poder, mientras él mismo boga y chapotea en el océano de las redes de opinión? Y, por otra parte, ¿cómo entender que, en una época potencialmente capacitada para que cada individuo se convierta en un actor autónomo de información y de criterio, haya encargado la censura de los bulos a ciertas empresas privadas? Mucho se comprendería si Leviatán reconociese que lo que más le seduce, en estos momentos, es el capricho y, por ende, su soberana libertad para ser autoritario.
Herido por el descrédito, pero motivado por su irrefrenable ambición de privilegios, Leviatán busca formas híbridas de actuación, que entreveran la disciplina y el control, los modos antiguos de sus antepasados con los nuevos estilismos de sus vástagos. De ahí que quiera gobernar la lenguaraz maledicencia del rumor -la Fama de otros tiempos- acudiendo al mismo clientelismo y reparto de poder que practicaron sus bisabuelos, a caballo de los siglos XIX y XX. Los viejos notables de otrora se actualizan hogaño con un vestuario de hipsters y millennials, de influencers con Mackintosh y pegatinas de MeToo o Just Do it en su carcasa; pero que, para todo lo demás, siguen ejecutando sus tradicionales mamandurrias. Leviatán hace lo que sabe hacer, a saber: vigilar sin permitir que nadie le devuelva la mirada. Mira sin ser visto y confirma, así, su poder, arrebata la soberanía al pueblo y limita las libertades de palabra, pensamiento y acción a las que puedan practicarse, exclusivamente, en un cuadrilátero doméstico del confinamiento, con voz moderada y sin molestar al agradecido vecindario de las ocho de la tarde.
Y mientras aprende de las viejas consignas de su casta de antepasados, para ejercer la disciplina, Leviatán deja que sea esa misma red que tanto lo molesta la que crezca como una enredadera de control social inter pares; o, dicho en su propio lenguaje: entre parias. De esta guisa deja que los ciudadanos-reos se dediquen, devotamente, a sus humildes e inofensivas distracciones. Leviatán observa, con una mezcla de aprobación y desprecio, cómo sus siervos cantan, bailan, cómo entregan inocentemente el favor de su creatividad y su trabajo por el mero permiso de seguir estafándose a sí mismos, o cómo demuestran su patrioterismo jacobino delatando a los que atraviesan las calles prohibidas. En contrapartida, él se encargará de ordenar el reparto de brazaletes azules entre los niños autistas, para que los policías del gueto no les disparen una ráfaga de insultos. Tampoco cuenta Leviatán que él mismo instaura una ley sólo cuando, previamente, ha sido capaz de demostrarse a sí mismo que puede violarla con impunidad. Esa es la raíz de su excepcionalidad, que recuerda en algo al mito psicoanalítico del parricidio: los hijos de la horda primigenia asesinan al padre y solo luego fundan la ley que proscribe el asesinato, sostenida en la omertá de ese siniestro secreto compartido.
Leviatán aplica, por lo tanto, la vieja disciplina, al tiempo que inocula entre sus siervos la sospecha, el control y el pánico a la muerte. En gran medida lo hace por su necesidad de mostrarse bajo condiciones concretas de presentación, que hagan posible maquillar su despotismo con afeites de ilustración y apariencias democráticas. Allí donde se juega el poder, Leviatán reclama una espectacular escenografía y un libreto eficaz para entrar en escena. Cuánto más no lo hará ahora que todo se consume y se consuma en la comercialización de lo visible. Ahora que, por segunda vez en poco tiempo, todo lo sólido vuelve a desvanecerse en el aire, convirtiendo ese vacío en el ingrediente estrella de la imagen.
Esta vez Leviatán entró por la izquierda, aunque podría haberlo hecho por la derecha. Poco o nada habría cambiado. En el transcurso de la obra se ha ido desvistiendo. Aparece, de pronto, desnudo, intentando acallar los comentarios. Recuerda que, gracias a él, el hombre ha evitado hasta hoy una ‘vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta’ (Hobbes). Por eso cabe aceptar sin queja, a partir de ahora, la vida aislada, miserable, ominosa, violenta y de larga agonía que nos ofrece. Para responderle, reconozcamos, primero, la responsabilidad de nuestra propia debilidad moral en esta obediencia a la fuerza y en este acatamiento de la servidumbre como destino (La Boétie). Pero, después, añadamos que nos compete seguir apoyando nuestras miradas en el horizonte de la autonomía y de la mayoría de edad (Kant), con el noble anhelo de organizarnos a nosotros mismos y de ejercer, con sabiduría y contundencia, la virtud de desobedecer cuando la injusticia se vuelve ley y la ley nos convierte en súbditos antes que en hombres (Thoreau). Sólo a partir de ese momento, alguien tal vez se atreva a abandonar el murmullo cobarde, el rumor sin atributos, y, responsabilizándose de su propia voz, manifieste con energía: ¡el Leviatán está desnudo. Ya nada cubre sus miserias!